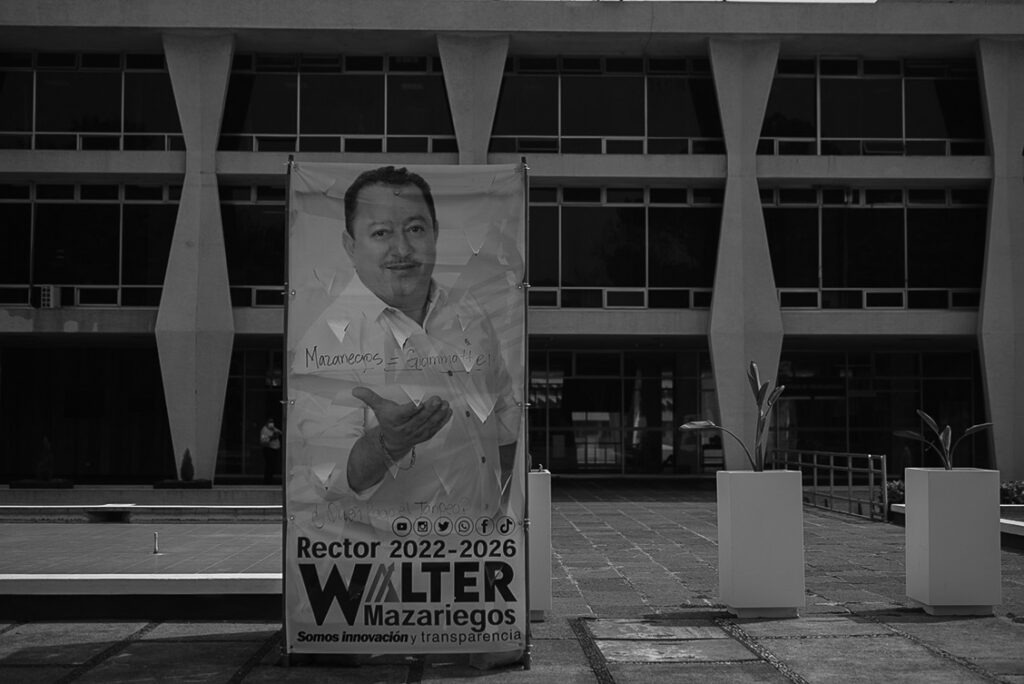El 19 de mayo, coincidiendo con el “Día Nacional de la Comadrona Guatemalteca”, dará comienzo la entrega de un incentivo económico anual de Q4,000 para las parteras. Un estipendio que supone Q11 al día, un monto que no alcanza ni para un tuc tuc. Crecencia Bamaca, comadrona de Quetzaltenango, y Rosa Chex, presidenta del Movimiento Nacional de Comadronas Nim Alaxic, explican el costo real de ser comadronas y cómo este oficio va más allá de la economía.
“Este don uno lo trae desde que nace, pero a veces no le ponemos atención”, cuenta Crecencia Bámaca mientras acomoda su perraje sobre los hombros. Tiene 59 años y más de 33 años de experiencia como comadrona.
Desde 1978 ha ayudado a nacer a unos 60 niños. Su mirada es profunda, fija, como quien observa con sabiduría. Habla con una sonrisa que transmite orgullo.

Estamos en la oficina de la Coordinadora Departamental de Comadronas Tradicionales de Quetzaltenango (CODECOT). En las paredes hay fotografías de las comadronas. Entre esas imágenes, Crecencia encuentra recuerdos. Mientras conversa, gira la vista hacia una de ellas y, con nostalgia, comienza relatar cómo este oficio es más que una profesión: es un servicio a la comunidad, donde la medicina tradicional y la cosmovisión maya guían su labor diaria.
Crecencia viste con el traje típico quetzalteco: un güipil decorado con tonos rojos, amarillos y violetas, y en su cabello lleva una trenza adornada con una cinta roja que cae sobre su espalda. Es originaria de San Marcos pero reside en Quetzaltenango desde hace más de 30 años. Me recibe sentada, rodeada de historia, en el mismo lugar donde escucha, cuida y guía a otras mujeres.

Es una de las 23 mil 320 parteras a nivel nacional, según información del INE y registros del Ministerio de Salud.
Una de las comadronas, que, en principio, pasarán a recibir un apoyo económico anual de 4,000 quetzales, aprobado por el el Decreto 4-2025 del Congreso de la República.
Este decreto establece para cada comadrona registrada en el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) pasará a recibir este estipendio al año. El monto será distribuido en dos pagos semestrales de Q2,000 cada uno: el primer pago se realizará el 19 de mayo y el segundo el 19 de noviembre.
Esto con el fin de reconocer el servicio de salud que ha estado permanente desde décadas, especialmente en áreas rurales y comunidades indígenas. Las comadronas en Guatemala atienden alrededor de 124 mil 688 partos al año, y en el occidente del país asisten el 79% de los nacimientos en hogares o en sus propias casas, según información del INE. ¿Son suficientes Q4000? ¿En qué consiste el oficio de las comadronas?

Apenas Q11 diarios
Ahora nos trasladamos a una llamada entra desde San Juan Comalapa, en Chimaltenango. Del otro lado del teléfono, suena la voz de Rosa Marina Chex. Tiene 67 años y lleva más de 34 de ellos dedicado a ser comadrona. Además, desde hace 5 meses, es presidenta del Movimiento Nacional de comadronas Nim Alaxic. “Una no se hace comadrona, una ya nace con ese don”, dice.
Durante más de una hora, Rosa comparte cómo ha sido el trato desde el Estado a las comadronas, y los diferentes apoyos que estas han recibido para poder hacer un trabajo que hasta el momento sigue siendo crucial.
En 2022, por primera vez, el gobierno otorgó un incentivo de Q3,000 a cada comadrona registrada. Para este año se anunció un aumento a Q4,000, lo que desató críticas y desinformación. “No es un salario. Son apenas Q11 diarios. No alcanza, ni para el tuktuk, pero al menos es un reconocimiento”, aclara Rosa. “Muchos nos dijeron que ya no deberíamos cobrar. Pero esto no es un pago, es una dignificación”, añade esta partera.

Un trabajo sin paga fija
“Nosotras no tenemos un sueldo. Lo que nos da la gente es una colaboración voluntaria”, explica Crecencia. Muchas veces, los pagos son en especie: maíz, frijol o animales. “Si alguien no tiene dinero, igual atendemos. No podemos dejar a una mujer sola”, añade esta mujer de más tres décadas de experiencia.
El costo de ser comadrona va más allá de la economía. La preparación requiere años de aprendizaje con otras comadronas y la adquisición de conocimientos en plantas medicinales, masajes y rituales mayas. Además, deben invertir en insumos como tijeras, gasas y hierbas curativas.




El trabajo de una comadrona combina conocimientos ancestrales con herramientas básicas para la atención del parto. Entre los elementos esenciales que utiliza están:
- Tijeras esterilizadas para cortar el cordón umbilical.
- Cinta de Castilla para amarrar el ombligo del recién nacido.
- Plantas medicinales para aliviar dolores y fortalecer a la madre.
- Pinzas y una “romanita” para pasar al bebé.
- Una palangana especial para la placenta.
- Un cuaderno para llevar los tiempos del parto.
A pesar de la importancia de estos insumos, muchas comadronas no tienen equipo completo. “Yo no he recibido equipo completo. Algunas compañeras sí han logrado obtenerlo por medio de ONGs, pero no todas tenemos esa suerte”, explica Bámaca.
Actualmente, las parteras registradas reciben talleres de capacitación por parte del Ministerio de Salud, este organiza sesiones mensuales para brindarles más herramientas que les permite combinar sus conocimientos ancestrales, estudios académicos y científicos.

¿Cuánto cuesta ser comadrona? Rosa, contesta a la pregunta que me llevó a hacer este reportaje. La respuesta es sencilla y profunda a la vez:
Rosa Marina Chex
Comadrona y curandera maya
“Se comadrona cuesta todo. Cuesta tiempo, fe, compromiso, desgaste físico, discriminación, y muchas veces, no recibir ni una taza de café a cambio”.
En zonas rurales, las comadronas caminan horas bajo la lluvia, en la oscuridad y a veces sin transporte, para acompañar un parto.
“Nosotras no cobramos lo que vale nuestro trabajo”, dice Rosa. “Vemos la situación de la familia. Si tienen, nos regalan maíz, frijol, gallina. Si no, no pedimos nada. Porque Dios nos dio este don gratuitamente”, explica la presidenta de Nim Alaxic.
Frente a las críticas de quienes se oponen al incentivo o incluso intentan usurpar el título para obtener dinero fácil, Rosa hace un llamado claro: “No es solo decir que soy comadrona. Es tener el corazón para servir sin esperar nada”.

El racismo institucional: cuando servir no basta
Una parte fundamental de la lucha de Rosa, y del Movimiento Nacional de Comadronas “Nim Alaxik”, es contra el racismo. “Las comadronas somos discriminadas en los hospitales, en los centros de salud. No nos reciben bien”, comenta.
Según su experiencia, ella y otras lideresas del movimiento han documentado testimonios de comadronas de otros departamentos del país. Todas coinciden: la discriminación es sistemática. Las tratan como si no supieran, como si fueran un estorbo. Las miran de menos por no tener estudios académicos, por ser mujeres indígenas, por usar sus trajes y hablar en su idioma.
“El sistema occidental nos discrimina por lo que somos, por cómo trabajamos, por cómo vemos la salud”, dice Rosa. Y es que ser comadrona no es solo un rol médico: es espiritual, comunitario, ancestral. Pero eso no siempre es comprendido ni respetado por las autoridades.

“Nos exigen partos limpios y seguros, pero no nos dan nada” A pesar de que el Ministerio de Salud las fiscaliza, no les brinda los insumos necesarios, según menciona Rosa, “nos exigen partos limpios y seguros, pero no nos dan nada”, denuncia. Los equipos bandejas, guantes, algodón, cinta umbilical llegan gracias a donaciones de organizaciones y no del Estado.
Durante la pandemia, cuando los hospitales cerraron, las comadronas siguieron trabajando. “Tuvimos más pacientes”, dice entre risas. Solo después de la pandemia, el Ministerio de Salud les entregó guantes, mascarillas y gel.
Un don que se hereda
Crecencia explica que, desde tiempos antiguos, la comunidad identificaba a las futuras comadronas al nacer. “Nuestros ancestros reconocían en el cordón umbilical si una niña tenía la capacidad de convertirse en comadrona”, dice. Este llamado no siempre se manifiesta de inmediato, a veces en diferentes etapas de la vida, a los 10 o 12 años, y en otros casos hasta los 30.
Sin embargo, no todas las portadoras del don lo desarrollan, pues el contexto social y familiar puede influir en que una joven siga o no este camino.
El reconocimiento de esta vocación puede llegar a través de sueños, enfermedades inexplicables hasta aceptar su llamado o mediante una sensibilidad especial para percibir el estado de salud de las personas. “Las manos sienten, los ojos ven más allá de lo evidente”, dice.
La profesión de comadrona no es solo atender partos, sino también guiar a las mujeres en su embarazo, sanar dolencias y servir como consejeras. “Muchas veces sueño que llevo un niño cargado. Así empecé a darme cuenta de que mi camino era este”, recuerda.
La historia de Rosa fue algo parecida a Crecencia, todo fue por los sueños. “Cuando nací, la comadrona que atendió a mi mamá le dijo que yo ya traía un trabajo… pero nunca supe cuál”, cuenta. En su niñez, le encantaba sobar el estómago de sus sobrinos y usar medicinas naturales, como su mamá le había enseñado.
Descubrió su vocación oficialmente a los 33 años, cuando en una visita a una familia, le tocó asistir su primer parto: el bebé venía sentado. Lo atendió ella sola, por accidente, mientras llegaba la comadrona. Al año siguiente se inscribió en el centro de salud para obtener su licencia. Y desde entonces, ha estado al servicio de su comunidad. Crecencia no solo acompaña nacimientos, también transmite saberes ancestrales: cómo conocer los cuerpos, atender partos y calcular con exactitud la llegada de un bebé.

El conocimiento de las comadronas: medicina, señales y cálculo del parto
Las comadronas brindan en sus comunidades servicios como atención a embarazadas, partos, cuidados postparto y del recién nacido. También incluyen baños, masajes, uso de medicina tradicional y consejería en lactancia, planificación familiar y bienestar físico, mental y espiritual.
Durante el embarazo, las comadronas recomiendan el uso de plantas medicinales para aliviar molestias y fortalecer el cuerpo de la madre. Además, emplean masajes en el vientre para acomodar al bebé en la posición correcta y aliviar los dolores de la madre. Con sus manos experimentadas, pueden determinar cuándo está por llegar el momento del parto. “El cuerpo da señales”, dice Bámaca.

Para saber la fecha aproximada en que nacerá un bebé, las comadronas tienen su propio método de cálculo basado en los meses. Según explica Crecencia, cuentan nueve lunas desde el momento en que una mujer queda embarazada. Si la concepción ocurre en enero, por ejemplo, el nacimiento se espera para septiembre. Así, mes a mes, van haciendo el conteo hasta determinar el tiempo de gestación.
Otra de sus guías es la luna. Según su conocimiento, la fase lunar influye en el parto y hasta en el sexo del bebé. Se dice que cuando la luna está llena, hay más nacimientos, y si la luna es creciente, es más probable que nazca un niño, mientras que en luna menguante suelen nacer niñas.
En el año 2000, las comadronas de Quetzaltenango iniciaron su propio camino de organización en comunidades y municipios. Como resultado, el 13 de septiembre de 2002, en una asamblea general, fundaron la Coordinadora Departamental de Comadronas Tradicionales de Quetzaltenango (CODECOT). Esta iniciativa surgió de comadronas de base y facilitadoras que, durante años, han brindado atención a mujeres embarazadas y a la niñez.
La Escuela de Comadronas Iniciantes “Dos Veces Abuela Ixmucané” capacita a nuevas comadronas en Quetzaltenango con un aprendizaje completo. Durante 18 meses de teoría y 6 de práctica, aprenden sobre medicina tradicional, salud materna, atención en hospitales y comunidades, y salud mental, para brindar un cuidado integral a mujeres y familias.
Llevan años luchando por su reconocimiento y derechos. “Nos ha costado, pero seguimos aquí. Esta profesión existirá siempre”, afirma Crecencia Bámaca.

La medicina ancestral frente a la modernidad
“Antes, si un parto se complicaba, usábamos hierbas, masajes y rezos. Ahora, si en horas una mujer no da a luz, la enviamos al hospital,” explica.
A pesar de los avances, Crecencia enfatiza la importancia de preservar la medicina tradicional. “Nuestras abuelas sabían cómo tratar a una mujer embarazada sin tanta intervención. No podemos olvidar ese conocimiento.”
Hoy en día, la labor de las comadronas sigue enfrentando desafíos. Crecencia señala que la confianza en las parteras sigue vigente en muchas comunidades. “Antes, si una mujer no podía dar a luz, ahí estaba el chuj (vapor), los masajes y otras terapias para ayudar al parto. Ahora, el miedo se quedó en la sangre de la gente”, explica. Para ella, la sabiduría ancestral aún tiene un papel fundamental en la salud materna y complementa con el sistema de salud.
El costo de ser comadrona en Guatemala es alto, pero su valor es incontable. Aunque su trabajo es reconocido en muchas comunidades, a nivel institucional aún existen barreras. La falta de capacitación formal, la ausencia de insumos y el poco reconocimiento económico hacen que muchas abandonen el oficio.
A pesar de los avances en derechos y reconocimiento, Crecencia y sus compañeras continúan luchando por el respeto y la inclusión de su trabajo en el sistema de salud. Organizaciones como la Coordinadora Departamental de Comadronas (Codecot) buscan fortalecer su papel y garantizar que las nuevas generaciones continúen.
Para Bámaca la labor de las comadronas no solo es traer niños al mundo, sino también mantener vivas las tradiciones, sanar cuerpos y sostener comunidades enteras con su conocimiento ancestral.
“Nosotras seguimos porque sabemos que nuestra comunidad nos necesita”, dice la comadrona. “No lo hacemos por dinero, sino por el amor a la vida y la salud de nuestras mujeres”.
Rosa cuenta una anécdota antes de terminar la llamada. “Una paciente me preguntó una vez cuánto cobraba. Le respondí: el precio de mi trabajo es ver a tu hijo respirar”, recuerda. Las comadronas, insisten, trabajan con lo que tienen, pero sobre todo con lo que son. “No es solo un oficio, es una forma de vida”.
“Nosotras no pedimos lujos, solo que se reconozca nuestro trabajo. No con dinero, sino con respeto. Lo que hacemos, no tiene precio”.