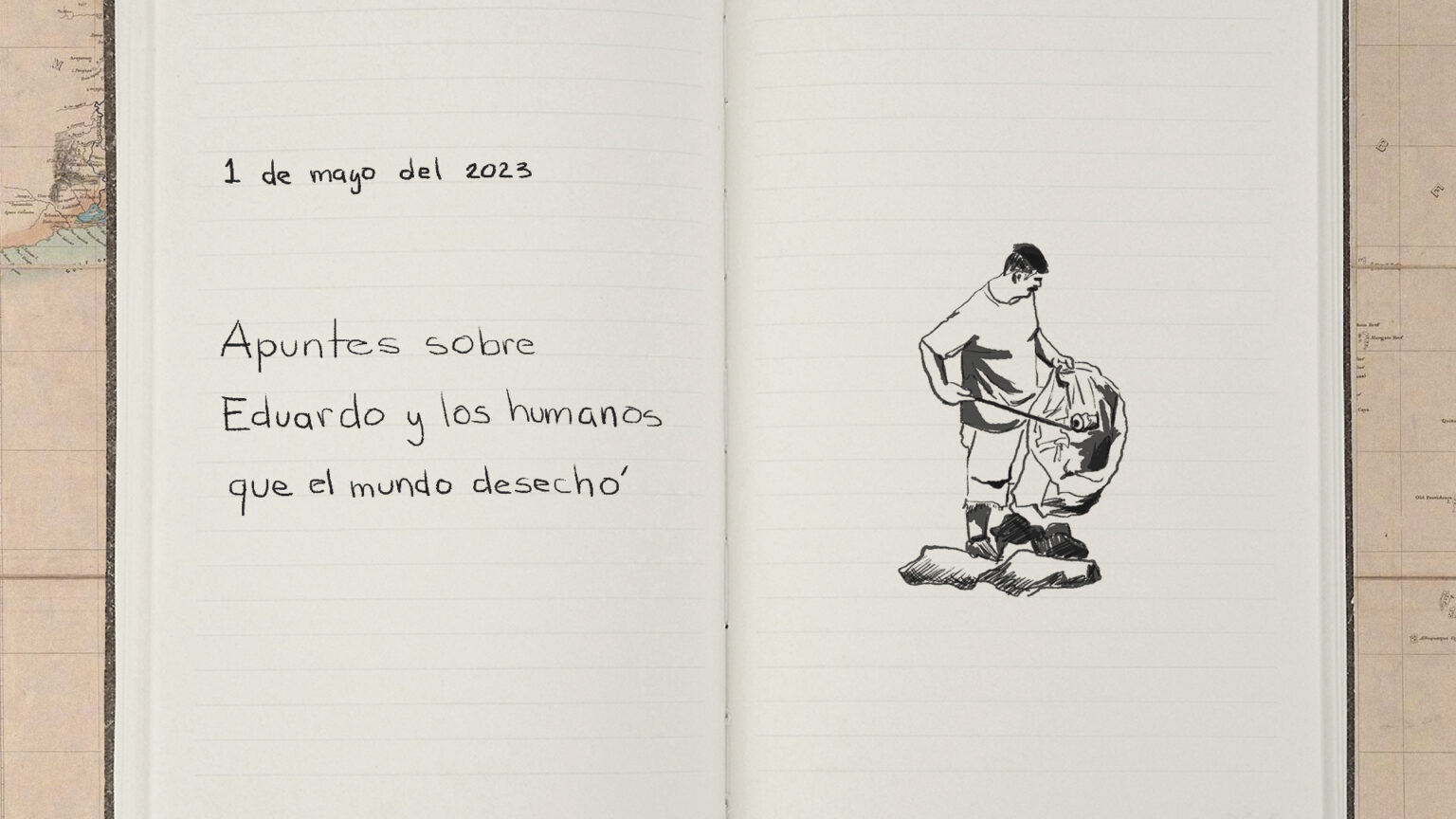Eduardo, un migrante guatemalteco, hunde su brazo entre la basura y hurga durante unos segundos. Sonríe. Saca el brazo y trae en su mano una bolsa roja desteñida con un poco de tortillas dentro.
Un camión empuja la basura compactada y una veintena de hombres, mujeres y niños lucha contra una parvada de zopilotes y una jauría esquelética. Los humanos priorizan el plástico y el cartón, pero también buscan comida que los animales intentan arrebatarles.
Son cerca de las diez de la mañana. Estamos en Linda Vista, el basurero municipal de Tapachula. Luego de cruzar el portón principal la tierra se convierte en un polvo amarillo muy fino. Inmensas dunas de basura humeante se suceden a lo largo de un terreno más grande que 20 campos de fútbol juntos. Entre ellas serpentean caminos de tierra por los que entran y salen camiones que vienen a dejar todo lo que desecharon los habitantes de la ciudad.
Cheché, el fotógrafo, y yo bajamos por las dunas hasta que llegamos al lugar donde se libra la batalla entre humanos y animales. Los pies se nos hunden en la basura. Mientras el camión descarga, los humanos toman unas varillas de hierro con un gancho en la punta con la que toman su pesca y la tiran a una bolsa de basura gigante que cada uno tiene a la par.
Vinimos aquí porque pensamos que quizá podíamos encontrar algún migrante que viviera de la basura. Pero un par de horas después nos damos cuenta de que todos lo son. En este basurero habitan cerca de 200 familias de migrantes centroamericanos que trabajan como pepenadores, como se le llama a quienes recogen plástico y cosas de valor de la basura para venderlo a las grandes recicladoras a cambio de una miseria. Por ejemplo, el kilo de plástico lo venden a 3,5 pesos mexicanos, cerca de veinte centavos de dólar. A ese precio, para ganar unos 15 dólares al día, un pepenador tiene que juntar 80 kilos de plástico.
Eduardo, un migrante guatemalteco, hunde su brazo entre la basura y hurga durante unos segundos. Sonríe. Saca el brazo y trae en su mano una bolsa roja desteñida con un poco de tortillas dentro. “Lo que la gente bota para nosotros es oro”, me dice. Más tarde nos enseñará su vida hecha de basura. Su casa, una construcción de varas de madera y lonas de plástico donde vive junto a su esposa, Lidia, una mujer maya mam originaria de la sierra de Guatemala, y su hija de dos años. Sus muebles: una hamaca, una mesa, dos camas y unas sillas plásticas. Sus platos, sartenes y tenedores. Todo salido de los desechos de otros.
La mayoría de migrantes lleva tantos años aquí que han fundado tres comunidades alrededor del basurero donde habitan unas 500 personas. Ninguna tiene agua potable y solo hasta hace poco, con ayuda de una organización no gubernamental, lograron instalar un sistema de alumbrado público que solo funciona unas cuantas horas por las noches. El agua la acarrean de unos manantiales que brotan de la parte baja del basurero. “Nosotros la sentimos buena. Pero seguramente está contaminada con todo lo que escurre de la basura”, dice Eduardo.
Eduardo lleva tres cadenas colgadas del cuello que, asegura, encontró aquí y son de plata. “Encontramos relojes, pulseras… una vez me encontré dinero. Como dos mil pesos (cien dólares)”, dice. “También hemos encontrado pistolas”, añade con una sonrisa.
La sonrisa de Eduardo y los otros migrantes que lo acompañan se borra cuando nos cuentan que hace unos meses uno de los perros esqueléticos que habitan el basurero estaba muy entusiasmado con un trozo de carne que se disputaba con los zopilotes. Cuando se acercaron vieron que era un feto.