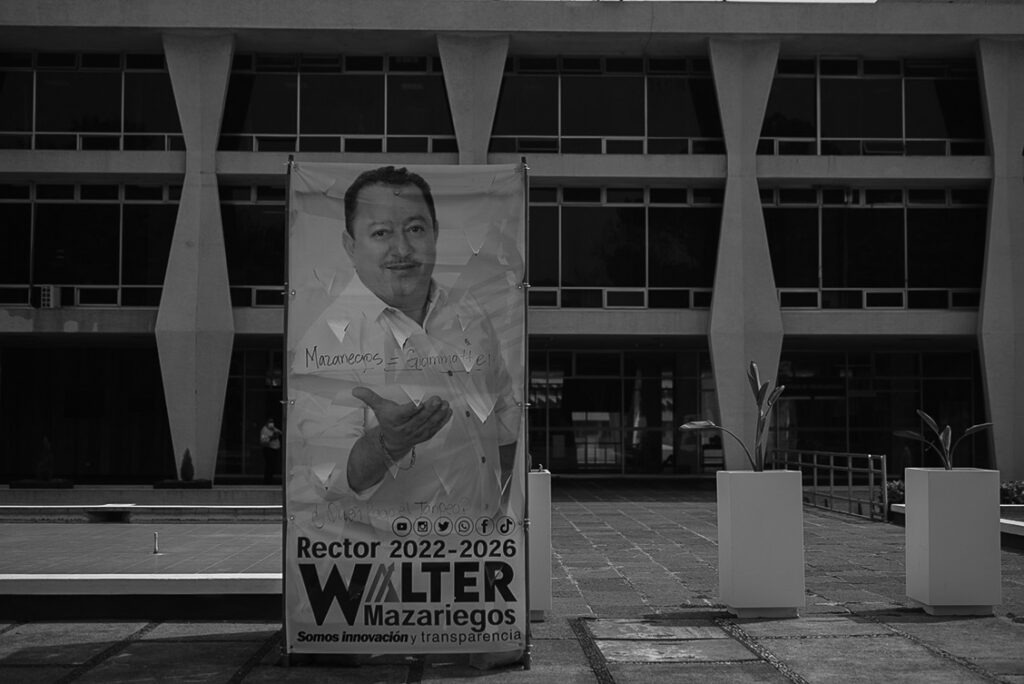Gloria Apén, defensora del territorio, explica cómo las prácticas ancestrales han protegido el ambiente y por qué cuidar la naturaleza también es escuchar la voz de los pueblos.
Los pueblos indígenas han protegido históricamente el medio ambiente no solo como un recurso, sino como parte de su espiritualidad y cosmovisión.
Esta relación sagrada con la naturaleza se mantiene viva en distintas iniciativas, como la labor de las Guardianas del Lago en Atitlán, quienes contra la contaminación, o el proyecto Surusic, impulsado por Amigos del Lago, que promueve la economía circular y el cuidado ambiental desde una visión comunitaria.
Gloria Apén, mujer maya kaqchikel, abogada, notaria y defensora del territorio, es una de las lideresas que ha dedicado más de dos décadas a la defensa de los derechos colectivos de los pueblos indígenas en Guatemala.
Apén dirige la Unidad de Pueblos Indígenas y Comunidades Locales en el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap), donde promueve la inclusión del conocimiento ancestral en las políticas de conservación.
Defensora
– ¿Cómo inició su camino en la defensa del territorio y la naturaleza?
– Soy maestra de educación primaria, egresada de la Escuela Normal Rural doctor Pedro Molina. Parte de los terrenos de esta escuela los ocupaba una zona militar desde el conflicto armado interno.
Junto a compañeros, docentes y organizaciones, luchamos para recuperar ese espacio educativo, lo cual se logró el retiro del ejército. A partir de ahí, me involucré en organizaciones como Defensa Legal Indígena, el Centro de Acción Legal Ambiental y Social de Guatemala (CALAS) y la Asociación Sotzil.
Desde el año 2010 laboro con el Consejo Nacional de Areas Protegidas, Conap, en el área de Pueblos Indígenas, en donde coadyuvamos a que los instrumentos del Sistema Guatemalteco de Areas Protegidas, Sigap, y la diversidad biológica respeten e incluyan elementos de la gestión colectiva de los pueblos indígenas.
– ¿Cuál es la conexión que usted siente entre su identidad como mujer indígena y el medio ambiente?
– Para mí, como mujer indígena, la naturaleza es la madre que nos provee todo lo que necesitamos para vivir. Todo lo que hagamos repercute en ella y, a su vez, en nosotros de manera directa. La Madre Tierra es sagrada. Sin ella, estamos condenados a la extinción.
– ¿Cómo han cuidado históricamente los pueblos originarios su territorio?
– Lo han cuidado de diferentes maneras, pero todo inicia con el reconocimiento de que el ser humano no está por encima de los elementos de la naturaleza. Somos seres intrínsecamente conectados. Desde la cosmovisión, todo lo que existe en la faz de la Tierra tiene vida y es sagrado, porque fue creado antes que el ser humano.
Ellos —los cerros, ríos, animales, plantas— son los hermanos mayores, y la humanidad somos los hermanos menores. Por lo tanto, les debemos respeto. Este principio es la base de los valores que rigen las distintas formas de cuidar el territorio.
Naturaleza en armonía
– ¿Podría compartir alguna práctica ancestral sagrada para vivir en armonía con la naturaleza y qué prácticas mantienen vivas en su comunidad?
– Pedir permiso antes de iniciar cualquier actividad es una práctica que, aunque lamentablemente se está perdiendo, sigue siendo fundamental. Antes de comenzar la siembra —es decir, durante la preparación de la tierra— se pedía permiso a las abuelas, los abuelos, a los cerros y a los bosques.
Si era necesario realizar algún tipo de quema para fertilizar la tierra, esta debía hacerse de manera adecuada y controlada, precisamente para evitar incendios.
En mi comunidad, San Juan Comalapa, aún persisten prácticas ancestrales como la selección de semillas para la siembra, especialmente de cultivos esenciales como el maíz y el frijol. Esta práctica no solo garantiza la calidad de los alimentos, sino también la continuidad de nuestros conocimientos agrícolas.
Además, la medicina ancestral, el agua y la siembra son pilares sagrados para la salud del territorio. El agua, por ejemplo, no es solo un recurso: es un ser vivo. Si se le maltrata, se enoja y puede desaparecer, como ocurre con los nacimientos que se secan cuando no se cuidan. Las plantas y los animales también son sagrados, porque de ellos obtenemos medicina y alimento. Cuidarlos es respetar la vida misma.
Prácticas ancestrales
– ¿Podría compartir un ejemplo concreto de cómo estas prácticas ancestrales contribuyen a proteger el medio ambiente?
– En el caso de los incendios forestales, gracias a los conocimientos ancestrales, en algunas comunidades del altiplano occidental se ha implementado un sistema de manejo del fuego a través de brechas con plantas que se conocen como “plantas de agua”. Estas actúan como una especie de muro de contención que evita que el fuego avance, ayudando así a controlar y reducir el impacto ambiental.
– ¿Qué papel han tenido las mujeres indígenas en el cuidado del territorio y qué desafíos enfrentan hoy como defensoras del medio ambiente?
– Las mujeres fueron las primeras fitomejoradoras, es decir, contribuyeron al proceso de domesticación de diversas especies como el maíz, frijol, ayote y chilacayote, entre otras. Conocen las fases de la luna para la siembra y la crianza de animales, y existen plantas que solo pueden ser tocadas o cosechadas por ellas.
Sin embargo, las defensoras del medio ambiente enfrentan múltiples desafíos, como el machismo, el racismo y la discriminación, que limitan su labor y visibilidad.
– ¿Cómo se vincula el cuidado del territorio con la lucha por los derechos de las mujeres indígenas?
– Las mujeres tienen derecho a una vida plena, tal como lo establecen múltiples tratados y convenios internacionales. Para las mujeres indígenas, el territorio es parte fundamental de su identidad y de su vida misma. Por eso, al garantizar el libre ejercicio de sus derechos, también se protege el territorio. Y viceversa: al cuidar el territorio, se resguarda la vida y dignidad de las mujeres indígenas.
– ¿De qué manera el racismo estructural y la falta de voluntad institucional afectan las luchas de los pueblos indígenas por la defensa del territorio?
– Afecta de manera directa, ya que la defensa del territorio se criminaliza. El sistema jurídico y de justicia está diseñado para beneficiar a los grupos de poder que explotan a la Madre Tierra. Existen muchas experiencias donde las propuestas de los pueblos y mujeres indígenas no son escuchadas o son descartadas, tanto desde fuera como desde dentro de las instituciones del Estado.
Cuando hay intereses de los grupos de poder, se busca la manera de viabilizar sus exigencias, mientras que nuestras necesidades y peticiones no son una prioridad.
El racismo

-¿Qué dificultades enfrentan ustedes para que sus conocimientos y prácticas sean respetados por la sociedad?
El primer reto es que la academia reconozca que los conocimientos de los pueblos indígenas son tan válidos e importantes como el conocimiento occidental. En el sistema educativo, comúnmente se valora solo el conocimiento generado a partir del método científico, mientras que el saber ancestral se cataloga como “costumbre”.
Por eso, es necesario promover, en todos los niveles, el respeto y reconocimiento de los grandes aportes que el conocimiento indígena ha hecho a la humanidad.
– ¿Cómo afectan el racismo y la discriminación a las comunidades en el cuidado de la tierra, y por qué cree que se están perdiendo algunos saberes entre los jóvenes?
El racismo y la discriminación limitan el acceso de los pueblos indígenas a servicios básicos y a políticas de desarrollo efectivas, lo que los mantiene en condiciones de pobreza. Además, se ha desvalorizado su forma ancestral de alimentación, lo que ha provocado una creciente dependencia de productos poco saludables como bebidas gaseosas y frituras.
La falta de oportunidades obliga a muchos a migrar a la ciudad o al extranjero, lo que interrumpe la transmisión intergeneracional de conocimientos y prácticas ancestrales.
Esta pérdida de saberes también ocurre porque, debido al racismo y la discriminación, muchos padres ya no enseñan el idioma materno a sus hijos. Además, las iglesias han influido para que los pueblos indígenas abandonen sus conocimientos ancestrales, considerándose paganas o brujería.
Sumado a esto, la influencia de culturas externas genera una crisis de identidad, donde se valora más lo ajeno que lo propio.
Política con visión indígena
– ¿Qué lugar tienen los pueblos indígenas en las decisiones sobre medio ambiente en Guatemala y qué cambios son urgentes para que sus conocimientos sean respetados y aplicados?
Los pueblos indígenas, en mi opinión, no participan en la toma de decisiones sobre temas ambientales, a pesar de que los tratados y convenios internacionales lo promueven. Existe una resistencia dentro de la institucionalidad del Estado para incluirlos en estos procesos.
Para que los conocimientos indígenas sean realmente respetados, se requieren dos aspectos: uno interno y otro externo. Internamente, aunque existan leyes, políticas o instrumentos, si los funcionarios o empleados públicos no las aplican ni garantizan su efectiva implementación, estos mecanismos no sirven.
Externamente, los pueblos indígenas deben ejercer auditorías sociales que les permitan supervisar y evaluar los mecanismos que se impulsan o implementan para respetar sus conocimientos.
– ¿Cómo debería ser una política ambiental que respete y reconozca los saberes de los pueblos indígenas?
La política debe reconocer los territorios indígenas y permitir que los pueblos decidan sus propias prioridades de desarrollo, tal como lo establece el Convenio 169 de la OIT.
Esta nota es producto del Diplomado Fundamentos de la Conservación de la Naturaleza, apoyado por la Fundación Luis von Ahn y Defensores de la Naturaleza, coordinado por Laboratorio de Medios. Los autores son los responsables del contenido.