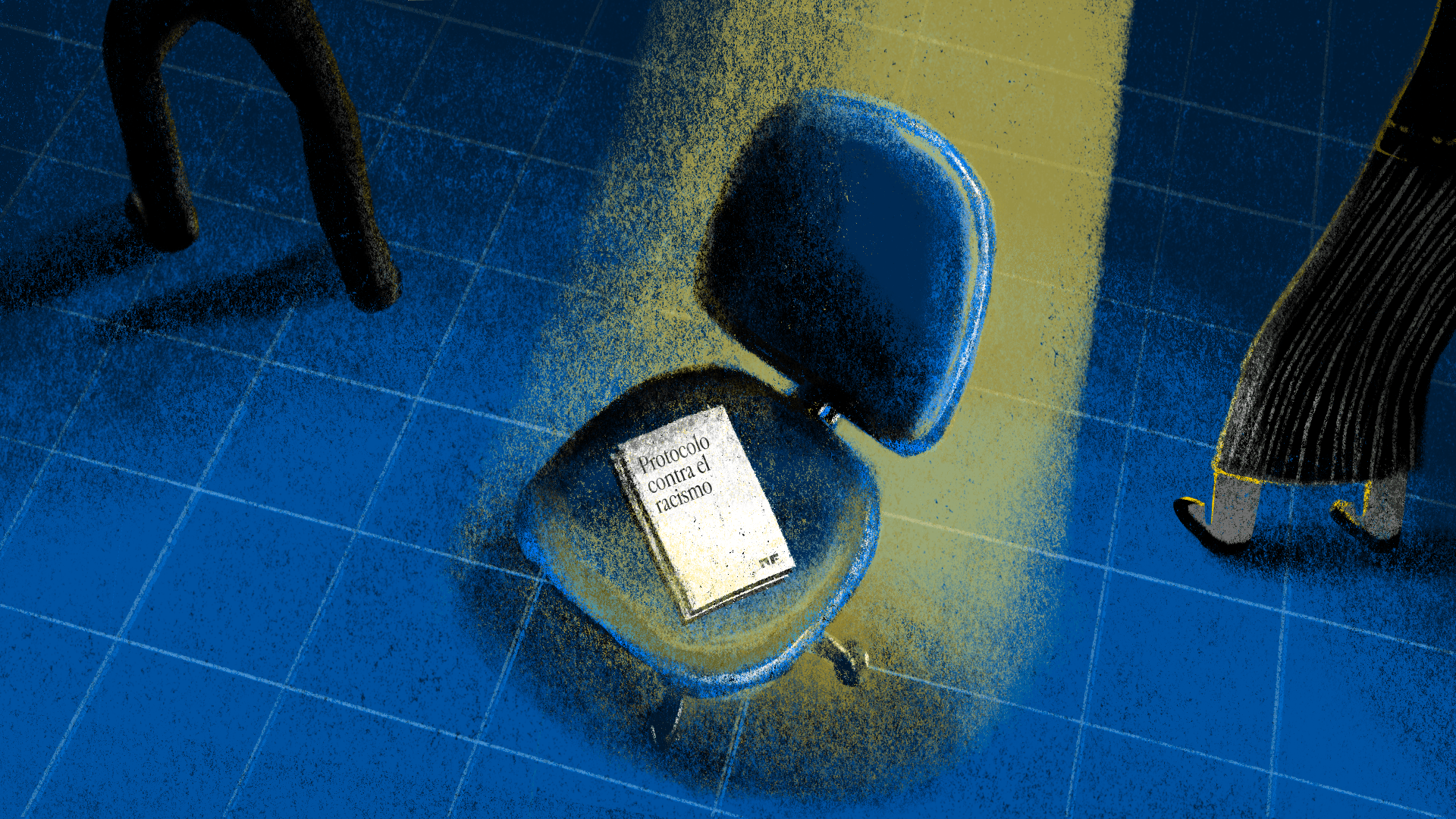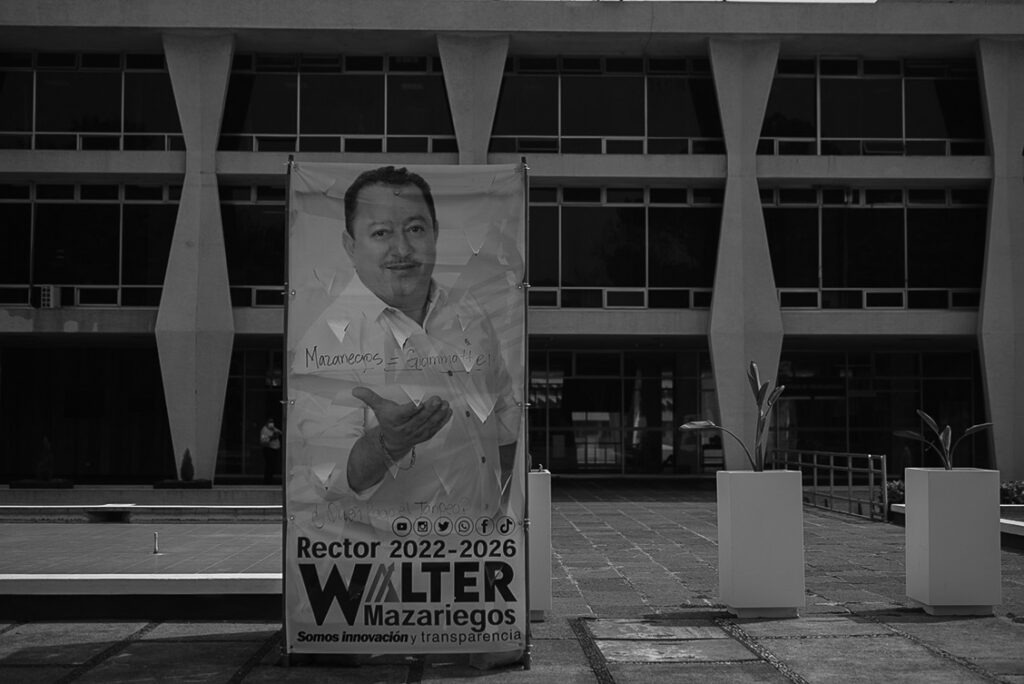¿Existen los tratos racistas a lo interno de nuestros espacios de trabajo? Mi conclusión es: sí, sólo que están invisibilizados
Quiero escribir esto a título personal. Es una reflexión y también una deuda pendiente con dos reporteras mayas que trabajan o han trabajado en No Ficción. Durante el último año, hemos atravesado por dos episodios en los que dos integrantes del medio han sentido tratos racistas.
Quisiera que esto nos sirviera como un ejercicio de transparencia. ¿Existen los tratos racistas a lo interno de nuestros espacios de trabajo? Mi conclusión es: sí, sólo que están invisibilizados.
Es por ello que quiero hacer visible este caso. Omitiré los nombres, pues el objetivo real no es personalizar el asunto, sino exponer un ejemplo de caso que nos sirva de reflexión. También mencionar los errores que cometimos como organización, para que puedan servir para no cometerlos de nuevo. Y aportar las herramientas que adquirimos, que quizá también puedan servir en otras empresas o organizaciones.
En No Ficción, el medio que co-fundé hace ya 8 años, realizamos periodismo de profundidad y de investigación. Para poder llevar a cabo un trabajo que se acerque a nuestra misión y nuestros ejes de investigación, hemos contratado a personas mestizas e indígenas, y hemos contratado a hombres y mujeres.
Tenemos una deuda, claro está, con dar más espacio a los pueblos originarios, pero hemos trabajado en esa dirección. Ninguna de nuestras contrataciones han tenido por objetivo cubrir cuotas. Podría haber sido así, yo estoy a favor de las cuotas. Las personas han sido contratadas porque hemos considerado que eran las mejores para el puesto en el que fueron empleadas.
Teniendo en cuenta que las proporciones son más o menos mitad y mitad de hombres y mujeres. Y, en Guatemala, también mitad mestizos y mitad población de pueblos originarios, en nuestra redacción nos han acompañado varias mujeres indígenas.
Primer episodio: la denuncia que no atendimos a tiempo
El año pasado, dos empleadas indígenas que trabajaban en No Ficción, E. y B., tras compartir varias experiencias, coincidieron en que otra de las empleadas del medio, J., una reportera mestiza, estaba siendo racista en su trato hacia ellas. Entre otras cosas, la mujer mestiza, J., hacía ver los errores de B. en el chat común. También realizaba su trabajo muchas veces saltándosela en la cadena de producción.
Aquí, he de reconocer el desorden en el medio, y mencionar que la cadena de producción muchas veces era confusa. También quiero dejar constancia de que no siempre nos hemos tratado bien las unas a las otras. Han existido faltas de respeto. Pero he de decir que el trato desfavorable de la reportera mestiza hacia a una de las reporteras indígenas era bastante visible. E. finalmente decidió trasladarme las quejas sobre los tratos racistas.
“Era muy prejuiciosa y mantenía una idea de cómo debían vestirse o de actuar ciertas poblaciones indígenas”. “Ponía en duda la capacidad, a la vez que, invalidaba el trabajo”. “Cabe resaltar que ella sí tenía trato abusivo directo, que no lo hacía con los demás, solo con nosotras”. Así fue trasladado por una de las dos mujeres indígenas que en ese momento trabajaban en No Ficción.
Yo comuniqué esta primera queja a coordinación, de la cual formaba parte. Y, aunque nosotros mismos tuviéramos claro que el trato faltaba cuanto menos al respeto, aquí tuvimos un primer error: no hicimos nada.
Este primer error, lo pienso ahora, quizá también fue racismo de nuestra parte: ¿por qué no lo priorizamos cuando era algo importante? Quizá no fue racismo, sino incompetencia, incapacidad, o desbordamiento. En todo caso, fue un error.
La falta de acción hizo que la reportera maya que me trasladó la queja, quien ha recibido diversas formaciones en el tema y a quien el racismo atraviesa en todo su cuerpo, optara por hablar sobre el tema a otras compañeras periodistas indígenas.
Esta información, la acusación sobre tratos racistas, llegó a la reportera mestiza señalada y fue ella quien me habló. ¿La estaban acusando de racismo? Y fue en ese momento cuando desde No Ficción nos dimos cuenta de la gravedad del tema: habíamos pasado por alto una denuncia por tratos racistas. Fue hasta ese momento cuando decidimos accionar.
La frase clave: “Si yo no fuera una mujer indígena que carga su traje”
Hablé con las dos reporteras mayas afectadas y una de ellas me explicó cómo había sentido el caso. Me dijo: creo que si yo no fuera una mujer indígena que carga su traje ella no me hubiera tratado así.
Creo que esta es la frase clave. Es difícil muchas veces saber por qué tratamos a las personas de manera diferente. Por qué damos a los hombres un trato preferencial, por qué los ponemos primero, por qué las mujeres indígenas son las últimas que hablan en una reunión y solo lo hacen cuando están obligadas a hacerlo. Por qué saludamos a unas personas y a otras las pasamos por alto. Por qué tratamos a algunas personas con más deferencia que a otras.
Cuando las mujeres que nos auto asignamos ese espacio que en principio no nos correspondería, hablar las primeras en una reunión, o más de la cuenta, o denunciar lo que creemos injusto, parecemos locas, irrespetuosas. Cuando las mujeres indígenas que lo hacen, parece que se está asignando más de lo que les corresponde.
Proceso de diálogo
Después, hablé con la reportera mestiza y le dije que queríamos abrir un proceso de diálogo entre ella y E. una de las reporteras indígenas, pues B. ya no estaba en la redacción.
E. ha jugado un papel muy valiente, se enfrentó con una compañera de trabajo, que sabe que tiene un papel muy activo y muchos seguidores en la red virtual. Y lo hizo solo para luchar en contra del racismo. Cuando E. habló con la reportera mestiza, ésta negó, en primer término, que hubiera sido racista. E. le dijo que había consultado con abuelas consejeras antes de llegar al diálogo, y que sabía que iba a ser lo primero que iba a hacer: negar su racismo. Así como los hombres niegan su machismo, así como se ponen a la defensiva cuando les acusamos de machismo.
Creación del protocolo contra el racismo y taller
Desde No Ficción iniciamos una consultoría para elaborar un protocolo contra tratos racistas y discriminatorios. Junto a esta, impartiríamos un taller sobre racismo. Ambos los pagaríamos con los pocos fondos institucionales con los que cuenta el medio. Contratamos para ello a Irma Alicia Velásquez Nimatuj, una destacada periodista, antropóloga social y activista maya‑k’iche’ guatemalteca.
Recibimos el taller toda la redacción. Fue solo un día, con la intención de continuar abordando en el tema. De hecho en los meses siguientes, gracias a E. iniciamos un proceso de diálogo con una ONG para elaborar un ciclo de talleres contra el racismo en redacciones de Guatemala. Estos talleres fueron aprobados por un fondo de Usaid, sin embargo, debido al cierre de la agencia, se quedaron en suspenso.
Además, Velásquez Nimatuj elaboró un código de conducta que incluía un protocolo de acción. El código de conducta indica que No Ficción se compromete a crear un entorno libre de racismo y discriminación étnica o racial mediante la promoción del respeto, la formación continua en temas de racismo estructural.
Comité interno de denuncias
Además, se compromete la implementación de un comité interno de denuncias confidenciales, la protección de quienes denuncian, la investigación y sanción de los actos discriminatorios, y la representación digna de personas indígenas en sus contenidos. También exige este compromiso a sus aliados y organizaciones asociadas.
Así, de acuerdo con lo estipulado en el protocolo, creamos un comité contra la discriminación y el racismo. Este fue electo al azar e integrado por dos miembros de la redacción.
Poco después de este taller, la reportera mestiza salió de No Ficción para iniciar a trabajar, según nos comunicó, en un lugar que en ese momento cubría mejor sus necesidades. En su puesto contratamos a otra mujer, una reportera maya k’iche.
Desde que ese evento tuvo lugar, en enero de 2024, hasta ahora, no habíamos tenido que activar el comité.
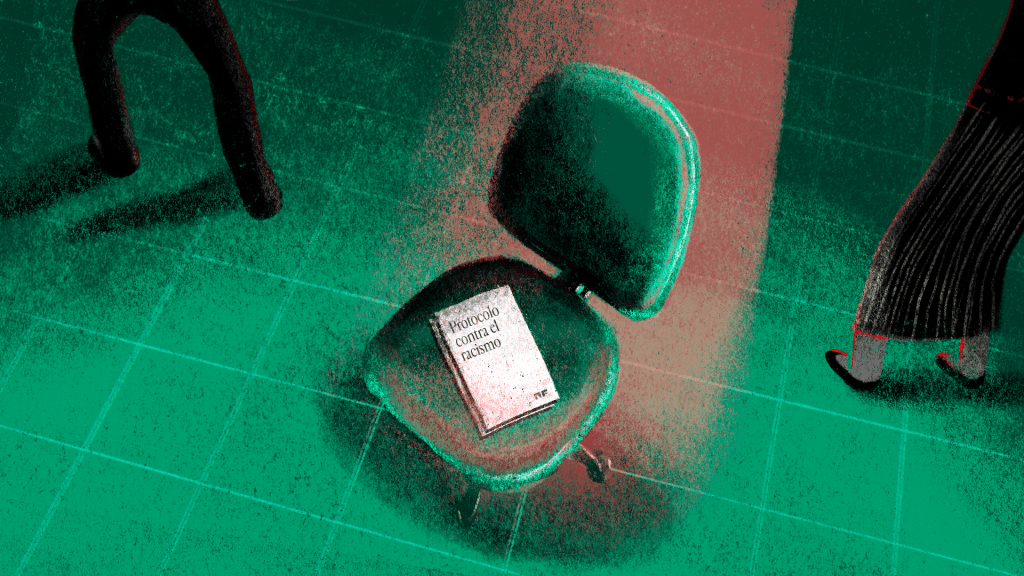
El nuevo conflicto: disculpas públicas y reacciones en redes
Hace unos días, entre el 30 de junio y el 1 de julio, a raíz de una serie de episodios de racismo en el país, J. la reportera mestiza, escribió a alguien en una conversación privada culpabilizando a E., la reportera maya, de haberla acusado injustamente de racismo. La acusó de odiarla, de haberla “funado”, de poner caras en el taller de racismo al que todos acudimos, y de haber salido de No Ficción por miedo a ella.
Estos son algunos de los párrafos clave que J. escribió sobre sus acusaciones de racismo:
“Nunca recibí respuestas, más sí punitivismo y mucho odio por parte de esa persona que hoy día cada vez que puede me funa”.
“Finalmente, con mucho dolor renuncié por miedo a que cualquier interacción con ella fuera objeto de más acusaciones de las que jamás me iba a poder defender y me afectó enormemente en mi salud mental. Nunca pude entender cuál era el racismo que ella señalaba ni que podía hacer para repararlo, tuve que sanarlo sola”.
Esta publicación llegó a la reportera indígena que la había denunciado y, claro, le dolió.
Leer que tus actos han sido catalogados como odio cuando tú estás luchando contra la discriminación duele. Ella solo denunció lo que consideró un acto de racismo, dio la cara y contribuyó a hacer de No Ficción un lugar seguro para las personas de mayas que, vuelvo al dato, suponen casi la mitad de población del país. Y, reitero, merecen lugares seguros en los que poder trabajar.
E., con los temas que propone, muchos de ellos enmarcados en los pueblos indígenas, nos han enseñado mucho sobre Guatemala.
Activación del Comité
E. escribió un comunicado, que hizo público, y volvió a comunicar nuevamente lo sucedido a No Ficción. Esta vez, gracias al protocolo, activamos el comité contra la discriminación y el racismo.
El comité se activó para dar seguimiento a esta nueva denuncia y trasladó a J. que una de las peticiones de E. era que se disculpara. El proceso con el comité y la denuncia continuó y todavía no conocemos cuáles serán las acciones finales.
J. a través de sus redes sociales escribió un comunicado y se disculpó. En este mensaje, ofreció su versión de los hechos pero no fue al asunto por el cual E. se había sentido ofendida: acusarle de odiarla y además de haber salido de No Ficción por miedo a que sus interacciones. En este comunicado, J. dijo que por primera vez, después de que el comité (conformado por dos hombres mestizos), le explicaba lo sucedido, se enteraba de qué le habíamos acusado hace un año.
Hace un año se le había trasladado de forma muy clara los motivos de la acusación de racismo. Hace un año, cara a cara, E. le estuvo explicando los motivos por los que se le señalaba de racismo. Yo también lo hice.
El comunicado de J. que contenía sus disculpas públicas recibió varias felicitaciones, que me dejaron muy pensativa en todo el racismo que subyace en el país.
Me quedé pensando en qué hubieran pensado las mujeres feministas si un hombre hubiera pedido disculpas a una mujer que le acusa de machismo y un grupo de hombres le hubieran felicitado por su valentía al trasladar las disculpas.
Creo que nos la pensamos un poco más en estos casos, ¿Por qué tantas personas corrieron a felicitar a esta reportera tras sus disculpas? ¿Por qué valió más la disculpa que el reconocimiento de su acto racista? Creo, después de pensarlo mucho, que no es motivo de felicitaciones que alguien escriba un post pidiendo disculpas y reconociendo racismo. El racismo debe ser condenado.
Reflexión: los sistemas de opresión que nos atraviesan
Hay cosas que nos atraviesan, que nos duelen, que nos generan más preguntas que respuestas. A veces, la brújula que nos dirige hacia el bien y hacia el mal tiene un imán pegado que nos desorienta.
Me refiero a las estructuras sociales en las que nacemos, crecemos y somos educadas y educades. De las que es casi imposible disociarnos para emitir juicios objetivos. El machismo, el clasismo, el racismo, por mencionar tres de los sistemas de opresión con los que convivo en mi día a día, –el orden en los que los puse, me doy cuenta, tampoco es casual–. Los sistemas de opresión, las estructuras sociales en las que crecemos y en las que las sociedades se desarrollan, nos atraviesan de forma completa,y dependiendo de qué lado estemos, los vemos y juzgamos de una forma u otra.
Todos gozamos de sus privilegios cuando estamos del lado del opresor, y reaccionamos con violencia cuando nos señalan de ello. Todas padecemos sus violencias cuando vivimos del lado del oprimido y todas somos señaladas de violentas, conflictivas o problemáticas, cuando lo decimos en alto, cuando lo denunciamos o alzamos la voz.
Obviamente, nadie quiere ser el malo ni estar del lado opresor y por eso cuando nos señalan de opresores reaccionamos con violencia.
Habitualmente, podemos estar del lado del oprimido en uno de los sistemas, el machismo por ejemplo, y en el lado del opresor, en otro de ellos, como el racismo. Otras veces, estamos en el lado más desfavorecido en todos los sistemas de opresión, cuando somos mujeres, indígenas, y pobres, por ejemplo.
Desde ahí, ha sido muy difícil, históricamente, poder alzar la voz. Porque se carecía de las herramientas, no tenían acceso ni a los medios de producción ni a los medios de comunicación. Poder decirle al opresor: tus violencias me lastiman. Y quien está del lado del opresor ha vivido muy cómodamente en sus privilegios.
Yo, como mujer, vivo la desigualdad ejercida por los hombres y como mujer española que llevo viviendo 15 años en Guatemala, en términos generales, vivo el privilegio de mi origen cuando soy tratada por guatemaltecas y guatemaltecos, donde me tratan con pleitesía mientras cuentan el número de abuelos y bisabuelos que llegaron de Asturias o Cantabria o me cuentan las vacaciones que pasaron en Europa.
No puedo hacer nada para evitar eso pero si he tratado a lo largo de los años de ir formándome. Estoy segura que a lo largo de mi vida he cometido actos discriminatorios, he hablado con superioridad a otras personas o con condescendencia. Estoy segura que a lo largo de mi vida me he comportado de forma racistas en más de una ocasión, también de forma clasista, también de forma machista.
Formó parte del grupo opresor, tengo que aceptarlo, de los españoles, y he sido educada según estructuras racistas, tengo que aceptarlo también, porque aceptarlo es la única forma de deconstruirme. Creo también, a este punto, que podemos deconstruirnos, pero tenemos que leer, que formarnos, educarnos, tenemos que mirarnos con sinceridad y severidad, y siempre con la compasión de la capacidad de transformarnos. Que la libertad está en aprender.
Todas, todos, todes somos racistas, somos machistas, somos clasistas, nos hemos criado en estos sistemas de opresión, creo que está bien aceptarlo asumirlo y partir de ahí buscar formarnos y encontrar las herramientas para generar espacios más seguros de trabajo para todas, todos y todes.