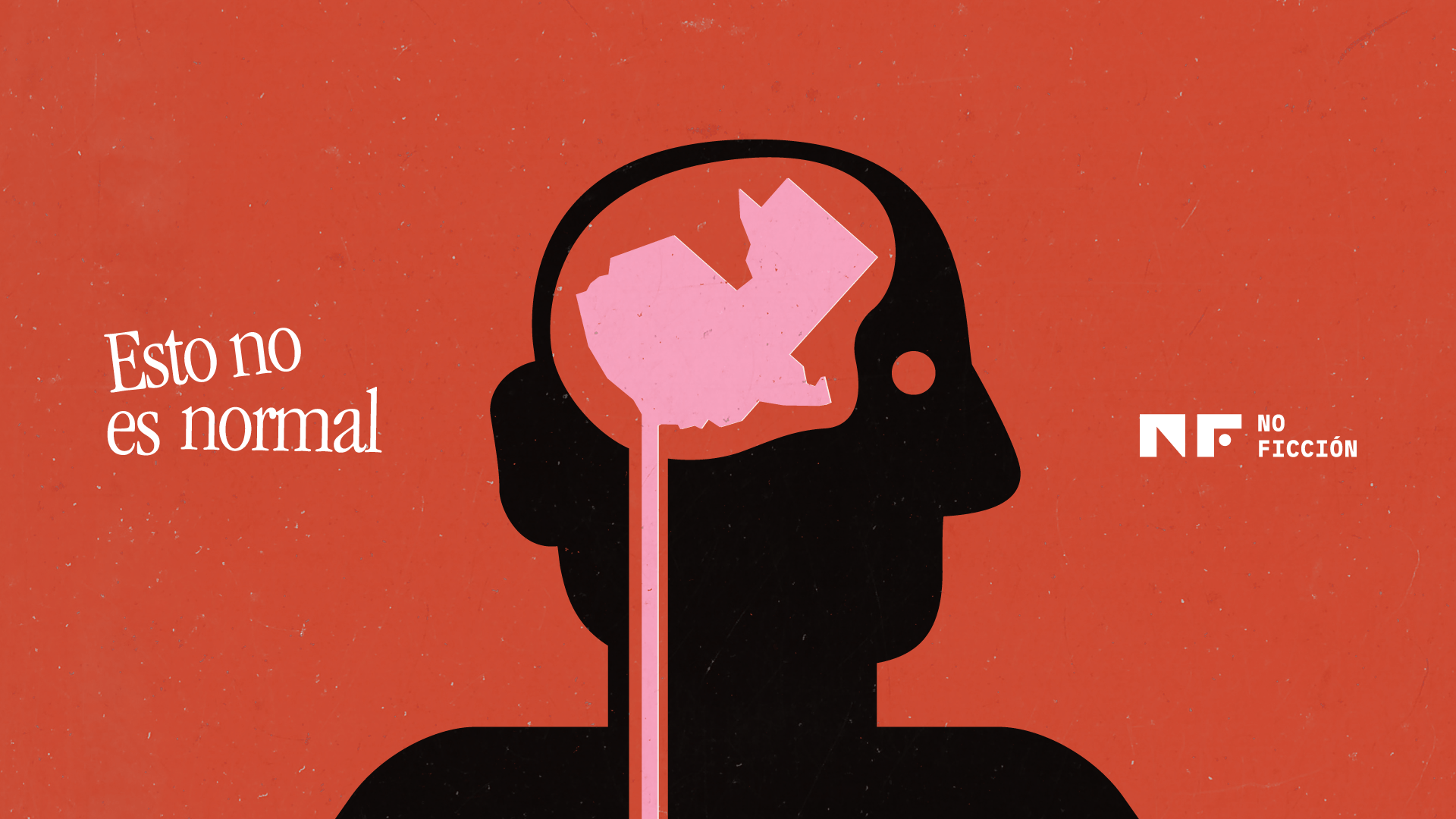En este sexto episodio del podcast Esto no es normal nos preguntamos: ¿Por qué no es normal que en Guatemala tengamos tan pocos científicos? ¿Qué consecuencias tiene eso para el país? Para responder a estas pregutas, nos acompaña el actual subsecretario de la Senacyt, Enrique Pazos, junto al equipo de No Ficción.
En Guatemala hay alrededor de 411 científicos equivalentes a jornada completa, es decir, sólo 27 investigadores por millón de habitantes. Una realidad que, aunque normalizada, no es para nada normal y representa un freno significativo al desarrollo y la innovación que el país necesita.
El país enfrenta una realidad alarmante que frena su progreso: la escasez crítica de científicos e inversión en ciencia. Esta situación impacta la innovación, la capacidad de resolver problemas locales y limita el desarrollo económico y social del país.
Datos contundentes: un país con escasa producción científica
El periodista, Bill Barreto, recopiló algunos datos duros para comprender las consecuencias que tienen en la vida diaria el que haya tan pocos científicos en el país:
- Hay solo 27 investigadores a tiempo completo por cada millón de habitantes. Una cifra drásticamente inferior al promedio latinoamericano.
- Se necesitaría multiplicar por 45 su número actual de científicos para empezar a generar un impacto económico real.
- La proporción de investigadores por millón de habitantes ha retrocedido desde los años 70; un periodo en el que el país tenía una cifra tres veces mayor.
- Se destina apenas el 0.029% de su PIB a investigación y desarrollo. En contraste con naciones como Corea del Sur o Israel, que invierten casi 200 veces más.
- Solo el 6.5% de los adultos terminan la universidad y una mínima proporción de estudiantes de primaria alcanza niveles altos en matemáticas. La UNESCO recomienda una inversión mínima del 4% al 6% del PIB en educación para reducir la pobreza y la desigualdad.
Las consecuencias de la desatención
La falta de científicos y la baja inversión tienen repercusiones directas. El país no logra vincular la ciencia con su industria, con solo entre el 4% y el 5% de las exportaciones con contenido tecnológico. El número de patentes registradas por guatemaltecos ha caído drásticamente desde los años 60. Lo que significa que el país se queda rezagado en un mundo donde el capital principal ya no son solo los recursos naturales, sino la capacidad de innovar. Si Guatemala no contribuye a “crear” el mundo del futuro, se limitará a consumir o reproducir lo que otros diseñen.
La “fuga de cerebros” es otra consecuencia directa, ya que los pocos profesionales altamente capacitados buscan oportunidades y mejores condiciones laborales en el extranjero. La periodista, Carolina Gamazo, entrevistó a Enrique Pazos, físico guatemalteco y subsecretario de la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología (Senacyt), quien señaló que la falta de una “masa crítica” de científicos impide un diálogo fluido y el intercambio de ideas, algo esencial para la investigación.
La ciencia en otros países
El desarrollo científico no es un lujo, sino una necesidad. Barreto explicó que en la actualidad, algunos países que son potencias económicas, antes fueron páises pobres, pero lograron su avance a través de la inversión en ciencia:
Finlandia: sin grandes recursos naturales, apostó por una educación gratuita de alta calidad centrada en el pensamiento crítico y una fuerte inversión en investigación aplicada desde las universidades.
Corea del Sur: tras la guerra en los años 50, invirtió masivamente en educación STEM, forjó alianzas entre gobierno, universidades y empresas, y mantuvo una política sostenida a largo plazo.
Singapur: se enfocó estratégicamente en biotecnología, farmacéutica y logística, importando y reteniendo talento, invirtiendo en infraestructura científica e incentivando la transferencia de conocimiento al sector productivo.
Ejemplos brillantes, obstáculos permanentes
A pesar del panorama actual, Guatemala ha producido científicos notables como Ricardo Bressani, creador de la Incaparina, y José Fernando Mazariegos, inventor del Ecofiltro, entre otros. Luis von Ahn, creador de reCAPTCHA y Duolingo, es un claro ejemplo de talento guatemalteco que tuvo que buscar oportunidades fuera del país.
Desde el ámbito estatal, Senacyt administra el Fondo Nacional de Ciencia y Tecnología (Fonacyt), que, aunque apoya proyectos de investigación, divulgación, promoción y formación de alto nivel, cuenta con recursos muy limitados (aproximadamente 1.5 millones de dólares para todo el país), en comparación con otros países de la región. Además, es crucial desarrollar la “diplomacia científica” para formular políticas basadas en datos y conocimiento sólido.
El físico Enrique Pazos explicó las diferencias fundamentales que encontró entre la academia guatemalteca y la de Estados Unidos. Pazo explicó que la vida de un científico cambia al “ver cómo se hacen ciencia en otros países”. Subrayó que en el extranjero existe “mucha convivencia, hay mucho intercambio de ideas, sobre todo eso es eso es esencial ya cuando uno empieza a hacer investigación”, a diferencia de Guatemala donde “esos intercambios, por ejemplo, acá en Guatemala no existen”.
Pazos identificó que la principal debilidad en Guatemala radica en la falta de oportunidades para la “formación a alto nivel”, especialmente en los posgrados, cuyo nivel es “muy bajo comparado al de otros países”. Explicó que, a diferencia de otras naciones donde los posgrados concentran grandes fondos de investigación y generan una “cadena de cosas” que lleva a “avances técnicos, tecnológicos” y “actividad económica”, “toda esa cadenita acá en Guatemala no existe”. Como vicesecretario de Senacyt, destacó que el Fondo Nacional de Ciencia y Tecnología (FONACYT) cuenta con “muy pocos recursos” , apenas “1.5 millones de dólares para todo”, una cifra ínfima comparada con los “varios millones de dólares” que otros países destinan solo a un área como la física. Para mejorar la situación, Pazos enfatizó la necesidad de una “cierta masa crítica de gente de ciencia en todas las actividades del país”, que fortalezca el ecosistema científico y así “prevenir esa fuga de cerebros”.
El experto concluye en que el sector privado también juega un papel fundamental, pero en Guatemala la ciencia es vista como una inversión a largo plazo sin incentivos claros para que las empresas destinen fondos a investigación y desarrollo. La concientización sobre el retorno de inversión en ciencia es una tarea pendiente.