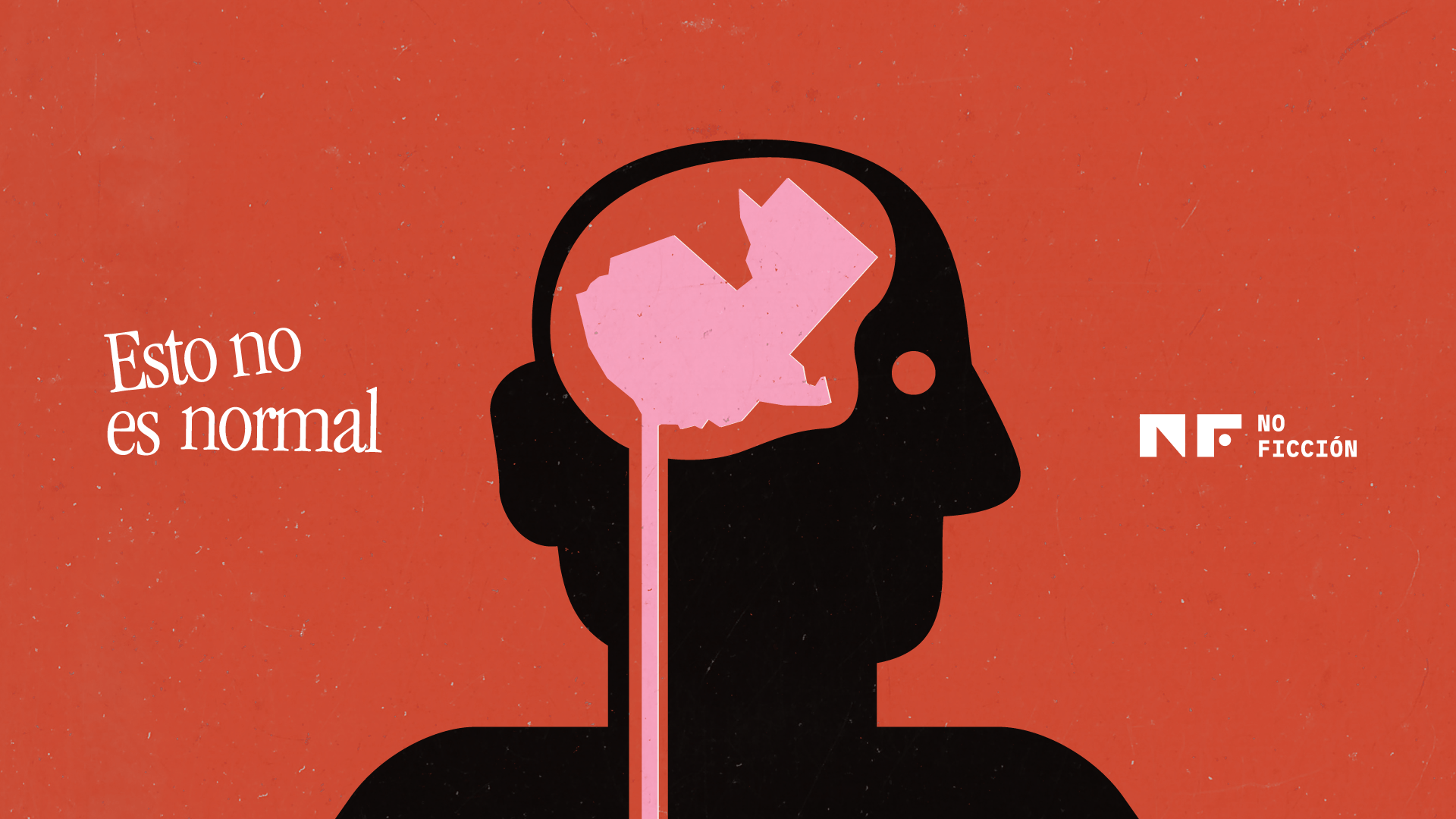En el noveno episodio de Esto no es normal, un podcast de No Ficción, los periodistas Elsa Amanda Chiquitó, Oswaldo Hernández y Bill Barreto dialogan sobre el contexto histórico, racista y desigual en el que las trabajadoras de casas particulares ofrecen sus servicios de cuidado.
TRANSCRIPCIÓN
Oswaldo: Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de No Ficción Radio. Esto no es normal. Soy Osvaldo Hernández, periodista y hoy nos adentraremos a un espacio que en Guatemala es cotidiano pero silencioso. La casa a cierta intimidad injusta dentro de la casa. Y es que detrás de la limpieza, la cocina y el cuidado de los hogares hay más de un cuarto de millón de mujeres sosteniendo esta cotidianidad.
Y a pesar de su número, las trabajadoras del hogar suelen ser invisibles, social y políticamente invisibles. Están conmigo Bill Barreto, también periodista y Elsa Amanda Chiquito, periodista de podcast. ¿Cómo están, Elsa, Bill, cómo están? Hola, ¿qué tal?
Elsa Amanda: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Es un gusto saludarle y que bueno, encontrarnos y volver a hablar en este espacio de podcast.
Oswaldo: Gracias, Bill, ¿cómo estás? Muy bien.
Bill Barreto: Es un gusto estar de nuevo acá para hablar de este tema que de alguna manera también nos atraviesa de formas personales que a menudo no sobre las cuales no reflexionamos. Y bueno, yo les quería preguntar:
¿Ustedes hacen limpieza en su casa o han tenido ayuda en algún momento que dentro de esta dinámica?
Bill: Bueno, en mi caso, sí, yo hago la limpieza de mi hogar, pero sí recuerdo que cuando era niño había una señora que trabajaba en la casa de mi familia y que estuvo trabajando durante muchos años y que de alguna manera también su trabajo le sirvió incluso a mi mamá para que pudiera realizar otro tipo de tareas profesionales, ella era maestra y tenía otros negocios. Entonces, ese trabajo también a ella le sirvió para poder desarrollarse profesionalmente. ¿Y tú, Elsa?
Elsa Amanda: Bueno, en mi caso, no he tenido nunca alguien que no se ayude con la limpieza ni con las tareas de la casa. De hecho, eh cuando yo crecí eh las tareas se repartían entre la familia. De hecho, yo tengo soy la menor de cinco hermanas, entonces ellas se turnaban en las tareas del hogar y pues ahora que yo estoy también, digamos, ya ocupándome de mi hogar, nos dividimos las tareas en casa, ¿verdad?
Entonces no hemos tenido como esa posibilidad también de tener la ayuda inmensa porque pues sí, nosotros nos ocupamos de las tareas.
Oswaldo: Y en mi caso también durante toda mi infancia tuvimos a una señora, saludos a Tona, que todavía está por ahí.
Eh, nos ayudó mucho y cabal como dice Bill, la ayudó a mi mamá, y pues mi mamá se ocupaba de otras tareas y ella era de soporte y pues ahora he logrado, bueno, tuve ayuda durante mucho tiempo pero luego ya no encontré a alguien que ayudara y ahora estoy explorando la posibilidad de tener estos robots de limpieza que son interesantes que cómo trabajan, aunque hay que siempre barrer y trapear uno por su cuenta, ¿no?
El hogar, donde se configura el racismo estructural
Les quiero adelantar en este episodio que vamos a explorar junto a Elsa y Bill un poco siempre sobre el interior de nuestras casas, entender incluso cómo se configura el racismo desde ahí, cierta desigualdad y la falta de empatía desde nuestra intimidad familiar.
Es algo que produce salarios 40% más bajos de lo normal y justifica la denegación de derechos en un trabajo que se hace prácticamente en el hogar.
Para esto platicamos con Zulma Rivera, la coordinadora del centro de apoyo de las trabajadoras de casa particular Centracap y también nos basaremos en la investigación de la antropóloga Aura Cumes y en un informe de Andrea Carrizo y Silvia Trujillo para contar la historia y el contexto de las empleadas del hogar que también están en una lucha por el reconocimiento hacia su trabajo.
Y más tarde reseñaremos una película de Alfonso Cuarón que tuvo polémica en 2018, pero que recuerda que esta lucha no es solo legal, sino cultural, desmontar la tradición de servidumbre que se confunde con afecto y que en la práctica perpetúa la desigualdad y hasta el racismo. Pero empecemos con algunos datos. Eh, Bill, ¿tú tienes, eh, ¿verdad? Números, testimonios, historia, la dimensión de un trabajo invisible.
Cuéntanos, Bill, por favor.
Bill: Así es. Eh, bueno, yo me basé mucho en los estudios que tú también comentabas, Osvaldo, esta tesis doctoral de la antropóloga Aura Cumes y un informe desarrollado por en las sociólogas Andrea Carrillo y Silvia Trujillo. Y bueno, los datos nos dicen que en Guatemala hay más de 266 000 mujeres que sostiene en los hogares del país, limpiando, cocinando y cuidando a niñas, niños, personas mayores y hasta mascotas.
Son las trabajadoras de casa particular, una fuerza laboral esencial, pero históricamente invisibilizada y precarizada. Su historia se entrelaza con las raíces coloniales y republicanas de la servidumbre. Desde el periodo colonial, las mujeres indígenas fueron convertidas en tributarias invisibles. Amas de leche, criadas y sirvientas, como explica la antropóloga Aura Estela Cumes.
Ella dice en su estudio: La estructura colonial instauró un orden social en que la vida de los indígenas no en tanto pobres, sino en tanto indígenas, tendría un lugar y una función al servicio de los colonizadores. Hoy, la herencia de ese orden se refleja en cifras alarmantes.
Tres de cada cuatro personas indígenas viven en pobreza o pobreza extrema y las trabajadoras de casa particular ganan en promedio un 40% menos que el ingreso laboral nacional. Detrás de estos números hay historias de miles de mujeres con un trabajo indispensable, que siguen sin ser reconocidos en condiciones de dignidad y justicia. Para la discusión en este podcast seguimos estos dos importantes estudios que les mencionaba:
La tesis doctoral de la antropóloga y feminista Maya kachiquel Aura Cumes, se titula “La India como sirvienta servidumbre doméstica colonialismo y patriarcado en Guatemala”. Una investigación que desentraña cómo el trabajo doméstico se convirtió en una institución colonial y patriarcal. que aún persiste.
El Informe “Condiciones de vida y trabajo de mujeres, trabajadoras de casa particular en Guatemala”, de las investigadoras Andrea Carrillo y Silvia Trujillo, entre otras fuentes documentales.
En Guatemala, dos palabras se han entrelazado históricamente como una condena. “India y sirvienta”, dice la antropóloga Aurora Cumes. Las recupera en el título de su tesis doctoral para desvelar lo que llama el peso del racismo sexista colonial. Ella misma lo explica, dice, “Uso las palabras indias y sirvientas precisamente para criticarlas, para poner al descubierto la carga histórica de poder que encierra.” Ella misma lo explica, “No busco encubrir.” dice, “sino designar el peso del racismo sexista colonial contenido en las palabras india y sirviente.”
El podcast de hoy indaga en esta línea de investigación que nos muestra cómo la historia del país ha convertido la vida de miles de mujeres en un engranaje imagen de servidumbre y desigualdad. Para ir desarrollando este tema, lo iremos en varias secciones. La primera sección será la herencia colonial y el patriarcado.
Aura Cumes narra una escena que vivió en un foro sobre el convenio 189 de la OIT, la Organización Internacional del Trabajo. Ahí la mayoría de las trabajadoras domésticas presentes eran mujeres mayas. Sus cuerpos, dice, esculpidos en el trabajo rudo y en el hambre. Nombrarlas solamente como trabajadoras era definirlas desde una neutralidad engañosa y a histórica. Son mujeres jóvenes, madres solteras o viudas, indígenas, rurales y empobrecidas, señala Cumes.
Su investigación plantea preguntas clave. ¿Cómo fueron producidos estos cuerpos de la manera en que ahora son? ¿Qué procesos históricos los convirtieron en sirvientas?
Desde el periodo colonial, las mujeres indígenas fueron incorporadas a una lógica de servidumbre que no solo era económica, sino existencial, nos dice la antropóloga, la estructura colonial instauró un orden social en que la vida de los indígenas no eran tanto pobres, sino en tanto indígenas y tendrán un lugar y una función al servicio de los colonizadores y sus descendientes. ¿Qué significa esto?
Que la subordinación no solo fue económica, afectó la vida entera de pueblos imponiendo jerarquías entre hombres y mujeres indígenas. Las mujeres se convirtieron en tributarias invisibles. En amas de leche, dice, es decir, nodrizas que amamantan a los bebés de la casa o en criadas La historia escrita borró su presencia, mientras que en la vida real fueron quienes sostuvieron la casa colonial, más tarde la casa republicana, es decir, después de la independencia.
La precarización en cifras
Hay un dato clave para llevar esto al presente. Según los datos del censo de 2018, los pueblos indígenas representan alrededor del 44% de la población, pero casi el 30% vive en pobreza extrema y un 45.5% en pobreza no extrema, según los datos de la Encuesta Nacional de Condiciones de vida, la ENCOVID de 2023.
Es decir, que tres de cada cuatro personas que se identifican como pertenecientes a los pueblos indígenas viven en los estratos bajos de la pirámide social. Y aquí vale la pena hacer una pregunta, hacer una reflexión, Elsa Osvaldo.
Herencia colonial
¿Por qué creen que después de más de 200 años de independencia en Guatemala el trabajo doméstico sigue teniendo esta herencia colonial?
Oswaldo: 200 años, imagínate. la independencia fue configurada por los criollos, ¿no? Y entonces estas eran las familias ricas que quería no darle pisto a los reyes en España y lo que hicieron fue tratar de independizarse para que el pisto se quedara aquí en Guatemala. Y entonces, después de 200 años, estas mismas familias siguen produciendo estas desigualdades y configuran mucho de lo actual, digo yo, es decir, la servidumbre, siguió siendo servidumbre durante todos estos años y los ricos siguieron siendo ricos y se configura esa brecha que llega hasta nuestros días.
Para mí que esa es la cuestión que podríamos indagar de que la herencia colonial persiste por este factor de desigualdad marcado en que los ricos procuran en el tiempo, seguir siendo los ricos, manteniendo la servidumbre, siendo servidumbre.
Elsa Amanda: Bueno, yo coincido con Oswaldo, desde las lógicas de la creación de este estado fueron pensadas también desde una lógica de desigualdad y sobre todo cuando nos preguntas, Bill, ¿por qué creemos que después de 200 años, yo diría, no después de 200 años, digamos, desde la posición que yo tengo como mujer indígena, es que para nosotros ha habido una realidad no ha habido una diferencia de, digamos, la colonización y la independencia, se ha mantenido.
Hay un sistema racista que no permite que haya una posibilidad de los pueblos indígenas a verse como iguales, ¿verdad? Entonces, lo que hace es que siempre nos posiciona y nos posiciona en un destino de que tenemos que ser siempre servidumbre.
A mí, por ejemplo, o a muchas mujeres cuando conversamos, tenemos, digamos, la reflexión por qué cuando estamos en las calles saliendo de una reunión, saliendo de estudiar,
Siempre hay personas que nos dicen, “Muchacha, usted quiere trabajar en casa.” Y eso no pasa con mujeres eh mestizas, ¿verdad? Entonces, siempre es el hecho de que te ven como mujer indígena y ya asumen que debes trabajar en casa. Entonces, es una herencia definitivamente desde la colonización y eso no ha cambiado porque estamos atravesados por un sistema racial que oprime definitivamente a los pueblos indígenas, especialmente a las mujeres indígenas.
Bill: Sí, y de alguna manera, bueno, seguimos también esta historia viendo cómo se ha replicado la República Liberal y en la herencia de despojo, ¿verdad? Y bueno, aquí continúo con este este relato.
Al referirnos a la República liberal del siglo XIX. Las estructuras coloniales no desaparecieron como como bien dice Elsa, se reforzaron. El trabajo doméstico siguió siendo la única opción para muchos miles de mujeres. Durante la dictadura de Jorge Ubico en los años 30 y 40, el trabajo forzado indígena se mantuvo como base económica del país. Ubico obligaba a aportar certificados de empleo o títulos de propiedad.
Sin ellos, hombres y mujeres indígenas eran forzados a trabajar en fincas y casas. No fue sino hasta la Revolución de 1944 que se abolió formalmente el trabajo forzado con el nuevo código de trabajo. Sin embargo, como dice Cumes, las mujeres indígenas siguieron atrapadas en un sistema racializado y sexualizado, que la simbolizaba como sirvientas.
Ahora entramos al siglo XX. Esta sección va de la revolución al conflicto armado interno. Durante la revolución de 1944, el código de trabajo abolió el trabajo forzado. Pero las mujeres indígenas siguieron ligadas a la servidumbre doméstica. La reforma agraria de Jacob Alves de 1952 buscó transformar estas relaciones, pero fue derrocada en 1954 con apoyo de élites locales y la intervención estadounidense favorecida por la CIA. En los años de la guerra interna, muchas mujeres huyeron de la violencia y terminaron en la ciudad, en la ciudad capital de Guatemala.
Su única salida laboral muchas veces era el servicio doméstico, que las expuso a nuevas formas de explotación. ¿Cómo se explica que ser sirvienta no depende únicamente de la pobreza. Dice, “sino de un sistema de relaciones sociales que racializa y sexualiza el trabajo”. El conflicto armado interno de 1960 a 1996 provocó desplazamientos masivos. Mujeres huyeron de masacres y represión. Encontraron en la ciudad un refugio ambiguo, la casa patronal. Explica también la antropóloga: “La vida de las trabajadoras de casa es dependiente de una historia que las fue moldeando de esa manera a través de varias generaciones. En ese espacio ellas sostenían a las familias empleadoras, permitiéndoles dedicarse a la política, a la economía, a la vida urbana, mientras las trabajadoras quedaban confinadas a la invisibilidad.
Y bueno, Elsa y Osvaldo, ¿creen que en las casas se reproducen las mismas desigualdades que en el estado de Guatemala y en la economía?
Oswaldo: Pues yo podría hacer la analogía de que si vemos a la casa como un estado, esa y esa casa está dentro de este estado que está configurado por el racismo estructural y la desigualdad. Esa misma casa en la intimidad va a reproducir lo mismo de su contexto externo.
Y entonces la casa reproduce también esas esas desigualdades y esas injusticias y en este caso son económicas. Entonces la casa media vez que también las familias desde ahí aportan a la sociedad, pero esas familias que regresan a las casas diariamente, eh reproducen lo que consumen desde afuera, lo que viven desde afuera y reproducen las injusticias económicas.
Entonces, es como una cuestión de como de la familia es la base la sociedad dicen siempre, ¿no? Entonces en el hogar se crean estas estructuras sociales, afuera configuran las desigualdades, regresan a la casa y construyen o dan fortaleza a estas injusticias económicas. Entonces esa es la relación, si la casa es una analogía del estado que se retroalimentan entre sí. ¿Cómo lo miras tú, Elsa?
Elsa Amanda: Ya que estás citando también a la doctora Aura Cumes, pues yo la he escuchado en varias ponencias y conferencias donde ya también habla de que no se puede separar el racismo ni el patriarcado, como no se puede separar la una y la otra y es por eso que mucho desde las casas, o sea, es que se reproduce las desigualdades también desde hombre y mujer. Desde, por ejemplo, las tareas quién las hace, ¿no?
Que solo las mujeres, pero los hombres no o la desigualdad desde la economía, pero yo lo vería, digamos, desde dependiendo del contexto en el que vives y en el que vas creciendo, ¿verdad? Porque no es lo mismo vivir en un lugar urbano que un lugar rural, ¿verdad? Pero sí nos venimos es un contexto más urbano en donde yo puedo contratar a alguien, eh sí, definitivamente tengo la posibilidad desde el momento que estoy contratando a alguien, tengo la posibilidad desde el privilegio.
Es decir, yo decido a quién le puedo pagar, cómo le puedo pagar. Eh, en estos casos es donde se da esa desigualdad, ¿verdad? Porque hay un privilegio de por medio.
Bill: Claro, sí, sí, lo que mencionas es justo eso, ¿verdad? Las relaciones de producción son diferentes y se dan en un plano desigual. Y justo este espacio, este fragmento, digamos, de la historia, yo lo nombraría la casa como un espacio político.
Y dice la investigación de Cumes: “Resalta que la casa no es solo un espacio privado, dice, es también un espacio político. El hogar patronal sintetiza privilegios, desigualdades y relaciones de poder producidas por una historia colonial y republicana. Esta tesis doctoral dedica un capítulo completo a mostrar que la casa patronal es también un espacio de civilización y control. Así se forma a la buena sirvienta, dice y cita acá la antropóloga.
Dice: “obediente, limpia, honrada y trabajadora. La mala sirvienta en cambio es vista como ladrona, inconforme o igualada. O sea, las trabajadoras viven bajo la soberanía de los empleadores. Ahí la ley poco entra. El principio jurídico de inviolabilidad de la morada convierte, paradójicamente, a la casa en un lugar peligroso”.
Donde las trabajadoras están expuestas a violencias que difícilmente pueden denunciar, pero no todo es opresión, también hay formas de resistencia. Muchas mujeres deciden abandonar casas abusivas, se organizan en sindicatos como ATRADOM o reivindican su identidad maya en espacios urbanos. La antropóloga habla con se lo simplifica con esta otra anécdota sobre el convenio 189 eh de la OIT.
Una trabajadora expresó en una de estas reuniones: “Soy trabajadora doméstica y trabajo para su hogar, para que usted pueda ejercer su trabajo profesional. Quiero que a cambio usted me garantice derechos. Pero qué datos sobre las mujeres trabajadoras en casas particulares tenemos al respecto”.
En este estudio condiciones de vida y trabajo de las mujeres trabajadoras en casa particular del 2024, elaborado por las investigadoras Andrea Carrillo y Silvia Trujillo, hay algunos datos clave. El estudio, por ejemplo, estima que en Guatemala son más de 266 mil mujeres las que sostienen los gobiernos del país realizando estas tareas de cuidado.
Son las trabajadoras de casa particular una fuerza laboral esencial, pero invisibilizada y claro precarizada. Ahora bien, Elsa Osvaldo, ¿qué barreras políticas creen ustedes que explican que después de décadas de organización los derechos laborales de las trabajadoras de casa particular sigan sin ser conocidos en Guatemala?
Oswaldo: Pues si lo hablas desde el contexto político, podríamos ver que los políticos no han encontrado cómo instrumentalizarlas en el sentido de cómo, si hacemos, por ejemplo, el analizamos el contexto de los sindicatos, ¿no? De los sindicatos de los maestros o de la salud, que los políticos sí logran intervenir y capitalizarlos y ofrecerles de que van a mejorar su salario.
Sin embargo, como las mujeres trabajadoras del hogar no tienen esa organización y no reciben fondos del estado, los políticos no han logrado buscar como captarlas para su rédito político. Y creo que esa es una de las barreras de que los políticos tratan de beneficiar a los sindicatos buscando votos, pero como acá no les pueden ofrecer una estabilidad laboral o algo desde el Estado, las ignoran y las invisibilizan cada vez más ¿no? Y creo que eso es una gran barrera porque eh bueno, el clientelismo político no debería ser normal tampoco, ¿no?
Pero crea esa barrera para también que el sistema las excluya, tanto de los discursos políticos que vemos cada 4 años n Guatemala.
Elsa Amanda: Bueno, yo considero que una de las barreras políticas que podemos ver después de décadas de que las organizaciones estén demandando sus derechos, nos podemos dar cuenta, ¿verdad?
Incluso las trabajadoras de casa particular están impulsando en la actualidad una campaña donde ellas mismas van con los diputados y les dicen, “Mire, apruebe nuestra iniciativa de ley.” A mí me parece bien interesante porque en ese momento las diputadas y diputados les dicen Sí, vamos a apoyarle, pero resulta que hace poco hubo una lectura de esa iniciativa y ahí pues no tuvieron votos, ¿verdad? Justamente estos mismos diputados que cuando ellas les visitaron, tocaron las puertas sus bancadas y les dijeron que sí, resulta que en el pleno del Congreso les dicen que no.
Y eso pues solo refleja también esa desigualdad. Son estructuras del Estado que han sido creadas para eso, ¿no? Y lo que reflejan históricamente es que perpetúan esos sistemas de desigualdad.
Bill: Claro, y veamos cómo dimensionar este trabajo invisible que está omnipresente. La encuesta Nacional de Empleo e Ingresos, Leni, revelaba en 2023 que las trabajadoras de casa particular representaban el 4% de la población ocupada del país. Y su perfil era mayoritariamente mujeres con un nivel educativo diverso, desde primaria incompleta hasta universitaria. Entonces, incluso aquí vemos que el salario promedio que en 2022 era de apenas Q1,018.00, estaba casi 40% menos que el ingreso laboral promedio de ese mismo periodo 2850 quetzales. Esto habla de la que la brecha es enorme con el costo de la misma canasta básica ampliada urbana.
O sea que para julio del 2025 era de Q2,238.00 y de la canasta básica ampliada rural que era de Q1,459.00, según el Instituto Nacional de Estadística. Vemos aquí cómo se refleja esa brecha un 40% menos del ingreso para las trabajadoras del hogar. Pero claro, detrás de estos números hay miles de personas.
Está, por ejemplo, en la investigación de Carrillo y Trujillo, el testimonio de Angélica, que empezó a trabajar a los 13 años. Hoy, con 67, recuerda que en su primer empleo ganó apenas tres quetzales mensuales.
Ella decía, Angélica decía en este informe, “¿Qué pasaría si nosotros dejáramos nuestro trabajo?” Su historia refleja lo común, jornadas largas, pagos bajos, dependencia de la voluntad patronal, aunque ella logró estabilidad, dice, con una familia durante 45 años, reconoce que sus compañeras viven realidades mucho más duras.
El informe registra, por ejemplo, que en 2021 había casi 4000 niñas entre 7 y 14 años trabajando en casas particulares, pese a que la ley lo prohíbe. En otro testimonio también recogido de Nayeli, ella dice que comenzó a trabajar a los 10 años. Y relata: “Un día ya no pude más. Armé una mochila con mi ropa y me fui de la casa sin saber qué iba a hacer”. Pasó por empleo donde la explotación era normalizada. Jornadas de 12 horas, pagos en especie, encierro, violencia. También tenemos el testimonio de Betsy, que dice que huyó de la pobreza en Jutiapa para estudiar. En la ciudad encontró encierro, explotación y golpes.” Decía en su testimonio: “Una vez la señora me empujó por las escaleras.” Recuerda. Aun así, logró graduarse de bachiller”, pero la violencia de pareja volvió a marcar su vida. También tenemos el testimonio de Fidelia. Desde los 12 años dice, “Decidió no callar más.
Yo sé la calidad de mi trabajo. Lo hago con amor y eso vale. No me dejo. Exijo mi descanso y mis alimentos.” decía Fidelia. También está el testimonio de Francisca, que decía, “En cambio, que trabajó 19 años para una familia que nunca le pagó lo que le correspondía.” Decía ella, “Crie a unos hijos que no eran míos y después de toda una vida me trataron con desprecio. El racismo también se refleja en los ingresos de estas trabajadoras de hogares privados. El 60% de las trabajadoras son indígenas y ganan menos que las ladina s y según este informe en 2019 eh recibían un pago promedio de 144,2 quetzales frente a los Q2564 que recibían las trabajadoras lavanderas. Sin embargo, las mismas trabajadoras llevan décadas organizándose para buscar mejorar sus condiciones de trabajo.
Elsa Osvaldo, ¿qué papel creen ustedes que juega el machismo y la desigualdad económica en que haya miles de niñas que siguen realizando este tipo de trabajos en el hogar?
Oswaldo: Pues los datos que das o los que das se informe, ¿no? 4000 niñas entre 7 y 14 años de 1/4 de millón de mujeres de trabajadoras del hogar. Yo creo que también tiene que ver un poco también cómo funcionan las familias en Guatemala en general o también desde el área rural o también la urbana de que priorizan el estudio de los varones y a las niñas al no llevar sus estudios que es hasta máximo sexto primario, y es ahora después de eso tienen que ver qué hacen con 12, 13 años. En el hogar les dicen, bueno, ya tu hermano va a seguir estudiando, se va a ir a tener otras eh cuestiones de trabajo, ya sea en el campo, ya sea que va a buscar ser que se hace en la construcción y él ya lo ve como productivo, en cambio de las niñas, ¿qué opción tienen? No hay trabajo en las áreas rurales o en muchas de las zonas empobrecidas de la ciudad y a las niñas los que dicen, bueno, voy a buscar trabajo y qué trabajo pueden encontrar. Creo que ese es el fenómeno, ¿no?
Y entonces eso describe lo que tú dices, que sí hay una cuestión de machismo en la forma de estos datos que tú nos das por las niñas que están trabajando en el hogar. Que las familias le dicen, “Ve a trabajar.” y lo único que tienen es en casas particulares.
Elsa Amanda: Cuando hablamos de desigualdad económica también ahora pues con esto que ha develado recientemente sobre la pobreza multidimensional, ¿verdad? De cómo esto afecta a mucho más a territorios muy lejanos a la ciudad. Si nos damos cuenta, los datos que menciona el mayor número de mujeres que trabaja en casas son mujeres indígenas. Muchas migran de lugares muy lejanos, comunidades, aldeas en donde la posibilidad de educación es nula incluso, ¿verdad? No hay escuelas, no hay posibilidad de trabajos dignos
y ocurre justamente eso, ¿no? Esta explotación laboral infantil, ¿verdad?
Que de alguna manera también sea normalizado en algunos casos,
“Pero también todo tiene una raíz, No, no podemos decir, bueno, es que las familias mandan a las hijas. Hay un origen, hay una raíz y eso estamos hablando de la desigualdad estructural que existe”
Bill: Y si vemos los esfuerzos por intentar organizarse y exigir sus derechos, bueno, dentro de este recorrido histórico de las trabajadoras del hogar, vemos, por ejemplo, que desde 1989 Centroacap, y que es una asociación, se llama Asociación Centro de Apoyo para las trabajadoras de casa particular, nace con un pequeño grupo de trabajadoras de casa particular con un mismo sentir en las condiciones laborales.
Como no contaban con un espacio propio, las mismas reuniones las realizaban en la calle, se centraban en las maquetas. La lucha de las trabajadoras del hogar incluye exigir la ratificación del convenio 189 de la OIT que garantiza condiciones dignas para el trabajo dentro de los hogares. Es decir, que hay esfuerzos por organizarse y exigir que estos derechos sean cumplidos.
Esto incluye fijación de salario mínimo, formas del código de trabajo para permitir la inspección en los domicilios, edades mínimas para empezar a laborar, en protección de seguridad social y otras garantías y derechos laborales fundamentales. Sin embargo, múltiples iniciativas de ley han quedado en debate en el Congreso. El intento más reciente, la iniciativa 4981 fue presentada en 2011 y desde 2016 cuenta con dos lecturas en el Congreso de la República.
Esto quiere decir que si la vuelven a agendar y aprobar con 81 votos, 81 o más votos, quedaría ratificado el acuerdo. Pero en todos estos años en todos estos años no lo han hecho. ¿Cómo son las jornadas laborales y los tiempos de descanso de estas trabajadoras?
Estos informes, como los elaborados por Carrillo y Trujillo, detallan que el 75% de las trabajadoras de casa particular trabaja más de 8 horas diarias y al menos el 40% supera las 12 horas continuas.
La mayoría empieza antes de las 6 de la mañana y termina después de las 8 de la noche. Aunque la ley guatemalteca establece un máximo de 44 horas semanales. La falta de regulación efectiva permite que las jornadas sean extensas y sin pago de horas extras. Una trabajadora entrevistada lo resume así: Si yo descanso, ¿quién hace lo que falta en la casa? El acceso a la salud y la seguridad social, como se mencionaba antes, es muy limitado.
Por ejemplo, en 2009 se creó el programa especial de trabajadoras de casa particular, Precaps, del IGSS. Pero en 2022 apenas había 29 trabajadoras que estaban activas en el sistema, o sea, que tenían derecho a estos a estos beneficios. Esto frente a alrededor de 266 mil personas que trabajan realizando oficios domésticos en casas particulares, según las organizaciones que velan por sus mismos derechos.
Entre estas eh según las estimaciones oficiales, más del 90% lo hacen en la informalidad. Es decir, no cuentan con un contrato laboral y no cuentan con ninguna protección social. El PRECAPI es un programa que busca cubrir a las trabajadoras del lugar. que se dedican en forma habitual y continua a estas labores y se financia con aportes de empleador, la trabajadora y el Estado.
La cobertura incluye maternidad o accidentes, aunque de momento solo funcionan la ciudad de capital y los municipios del departamento de Guatemala. Es obligatorio para los empleadores que ocupan a una o más trabajadoras del lugar que laboren al menos tres días a la semana. Pero como decíamos, hasta el 2022 solo había 29 trabajadoras activas en este programa de LIX. El Esto implica que la mayoría de las mujeres no cuenta con una atención médica formal, seguro de maternidad ni mucho menos una pensión para la vejez.
El informe sugiere que muchas patronas consideran un gasto innecesario afiliarse a trabajadoras. Una de ellas declaró: “Si las inscribo en el IX, ya no las puedo tener internas, prefiero pagarles yo cuando se enferme”. Por supuesto, estas condiciones también tienen un impacto en la vida familiar de estas trabajadoras. Uno de los efectos más profundos del trabajo en casa particular es la separación de las trabajadoras de sus propios hijos e hijas.
Más del 60% de ellas son madres solteras y al vivir en casas patronales, dejan a sus hijos el cuidado de abuelas o familiares. Esto genera rupturas afectivas, dice el informe y contribuye al abandono escolar y ciclos de pobreza intergeneracional. En un testimonio recogido de Betsy, lo explica con tristeza. ella decía: “Mientras yo criaba a los hijos de otros, o estaba con los míos”. El informe concluye que esta fractura familiar reproduce la desigualdad. Pues las mujeres indígenas y pobres sostienen la vida de las familias urbanas, mientras sus propios hogares quedan desprotegidos. ¿A qué ¿A qué reflexiones nos lleva esto? o Elsa o Osvaldo. ¿Cómo creen que afecta esto a las familias de estas trabajadoras?
Oswaldo: A mí me da la atención el dato que tú das de que 29 trabajadoras son las únicas que están afiliadas a este programa para poder tener derechos en la vejez, es decir, una jubilación, ¿no?
Y lo que yo veo también cómo afecta a sus familias porque ellas de alguna manera creo que tienen que mandar dinero a sus hogares y afecta el hecho de que cuidan una familia ajena, mientras que sus hijos quedan como en cierto abandono, ¿no? Y eso los puede crear cierta vulnerabilidad en sus contextos, que puede ser cooptados por el crimen organizado, dependiendo del contexto donde los dejen.
Claro, hay algunas que trabajan por mes, que están todo el día en las casas, que creo que son las más vulnerables, pero algunas regresan al hogar, aunque creo yo que sí afecta la forma en que tienen que tratar a niños ajenos que a los propios.
Elsa Amanda: Bueno, yo considero que estas condiciones no solo se dan con las trabajadoras de casa particular, hay otros trabajos que en los cuales las mujeres tienen que tener largas jornadas laborales y por ende pues, regresar a sus hogares hasta muy tarde, muy noche. Yo lo veo más desde la migración, ¿no? La migración, el desplazamiento a lo interno del país y a veces no les da como ni chance de regresarse una vez al mes, por ejemplo, a veces casi una vez cada 2 meses y eso afecta también sobre todo en el autocuidado, también no solamente les afecta a sus familias, sino que a ellas mismas, ¿verdad? Tener un autocuidado, tener una vida propia, ¿verdad? O sea, ¿en qué momento vas a tener una vida propia si te ocupas de otra familia?
Entonces y también aparte de eso, pensar en tu familia, en la familia que tienes lejos, en la familia que has dejado, eso afecta definitivamente el tejido familiar.
Bill: Y justamente lo que mencionaban ambos eh me lleva un poco a la conclusión que hace la doctora ahora Cumes en esta investigación que cito: Concluye que el trabajo doméstico en Guatemala, al final de cuentas, no nació como un empleo remunerado, sino como un tributo colonial y que ese legado sigue vivo en las relaciones actuales.
Ella lo resume así, dice: “Es crucial indagar el trabajo doméstico no solamente como una labor, sino como un problema social e histórico. Hoy, pensar la casa como forma política implica reconocer que ahí se reproducen las mismas desigualdades que en el estado y en la economía, pero también es el lugar de donde puede iniciar una transformación.
El estudio de Carrillo y Trujillo, por ejemplo, también concluye que el trabajo de casa particular es vital para la producción social, pero está atravesado por esta misma desigualdad, racismo y patriarcado. Recomiendan ratificar el convenio 189 de la OIT que reforma el Código de Trabajo para incluir derechos plenos, ampliar este programa que mencionábamos el PRECAPI, a todo el país y reconocer socialmente que el cuidado es un trabajo y debe pagarse con dignidad.
El reto es colectivo, transformar las casas, las calles y el estado en espacios donde la dignidad de las mujeres indígenas trabajadoras no sea una deuda histórica, sino una justicia conquistada. Nombrar, problematizar y escuchar las voces de las mujeres trabajadoras de casa particular de todas las etnias es un paso hacia la justicia histórica. Como país tenemos una deuda con ellas, una deuda que solo se saldará con dignidad e igualdad.
Oswaldo: Gracias, Bill, la verdad, porque todas estas cifras que compartiste, para mí son contundentes. O sea, yo no qué bueno que existen estos estudios y estos informes porque no creo que exista algo que sea más mediático para poder llevar estas circunstancias, ¿no? Y apunté por acá como un resumen de lo que tú dijiste, ¿no? O sea, hay salarios miserables. Hay jornadas de 12 horas o más. Y lo que vuelvo a decir que que en el comentario anterior, 29 trabajadoras activas en el sistema de la seguridad social frente a más de 266 mil que trabajan en el hogar.
Pero detrás de todos estos datos que nos contó Bill, hay una lucha, ¿verdad, Elsa? Si el Estado ha fallado en garantizar derechos, son las mismas trabajadoras del hogar que a través del intento de organizarse están tratando de forzar un cambio, ante estas ante estos datos. Y dinos, por favor, Elsa, tú en la sección de entrevista ¿a quién entrevistaste?
Entrevista: Zulma Rivera, Centracap
Elsa Amanda: Bueno, qué gusto poder presentar en esta ocasión el segmento de entrevista.
Pues yo conversé con Zulma Rivera, coordinadora del Centro de Apoyo de las Trabajadoras de Casa Particular Sentracap, una organización que presta apoyo legal, procesos de formación y actualmente acompaña a las trabajadoras de casa particular que están impulsando la iniciativa de ley 4981, que busca la ratificación del convenio 189 de la OIT y Bill pues ya nos fue contando también un poco más de esta de iniciativa en su segmento.
Pero primero empecé por preguntarle: ¿por qué no es normal que el trabajo de casa particular sea tan precarizado?
Zulma: Esto es algo que podemos ver desde que viene desde la época colonial con esa visualización que se tiene de que el trabajo de casa particular o doméstico, en principio es un rol para mujeres, porque en la antigüedad las personas que se dedicaban a este oficio eran los esclavos, ¿verdad?
Y generalmente se tiene la imagen de la persona indígena que es la que la que realiza estos trabajos. Entonces, más que todo es una cuestión de percepción que viene a través de los años y que no ha cambiado en Guatemala. Inclusive, en el Código de Trabajo no tienen los derechos salvaguardados que puede tener cualquier otro trabajador.
Elsa Amanda: Le pregunté de qué trata la iniciativa de ley que están
Zulma: Lo que nosotros estamos pidiendo es la ratificación del convenio 189 de la OIT para que podamos tener, ya sea una legislación propia del trabajo doméstico de casa particular o una reforma al Código de Trabajo. Entonces, lo que se está solicitando jornadas de trabajo justas, salario mínimo, que puedan tener prestaciones vacaciones y el acceso a la salud, el trabajo infantil también, ¿verdad? Que hoy en día podemos ver que en este trabajo muchas compañeras según su historia han iniciado a trabajar a partir de los 7 años, y el derecho a poder sindicalizarse.
Elsa Amanda: Zulma me habló de una serie de violaciones de derechos laborales y derechos humanos de las cuales son víctimas las trabajadoras de casa particular. Le pregunté qué tipo de denuncias reciben con más frecuencia.
Zulma: Las compañeras se sienten vulneradas en sus derechos, se sienten discriminadas porque en las casas no tienen un buen trato, un trato digno, pero más que nada es el hecho del salario. Por ejemplo, las que trabajan por mes, que son las que están recluidas en las casas, a veces se levantan tipo 4 o 5 de la mañana y se terminan durmiendo a las 11 o sea de la noche. Entonces, no tienen como una jornada de descanso continua y los despidos muchas veces injustificados, ¿verdad?, que hay compañeras que son despedidas eh porque la gente no les quiere pagar eh su tiempo, entonces las despiden en cierto tiempo para que así no puedan pagar las prestaciones. Hemos tenido conocimiento de casos que han llegado a la inspección de trabajo en donde eh pues no hay una conciliación ahí entre el empleador y el trabajador. Llegan a un juicio ¿verdad? Un proceso legal y eh pues ahí sí en el Ministerio de Trabajo están tomando como base el salario mínimo. Entonces ya es como que una cuestión de que sí tenemos el salario mínimo, pero no se está dando.
También hemos tenido casos de compañeras que cuentan en su historia de vida que han sido acosadas en el trabajo y muchas han sufrido de violaciones sexuales.
Elsa Amanda: Bill y Osvaldo, ¿ustedes conocen algún caso de despido o de precarización del trabajo en casa?
Bill: Sí, justamente he escuchado algunos de estos casos y lo que veo en común en los casos que me han referido es que claro, como no existe un contrato les es más difícil poder establecer o exigir el cumplimiento de algunos derechos y particularmente creo que es precisamente una de las cosas que justifica el hecho de que se ratifique el convenio el 189 del OIT, porque le traería una obligatoriedad a los empleadores de firmar este contrato.
Oswaldo: Y es que es justamente la cuestión informal de este proceso porque yo contrato a alguien para que trabaje dentro de la casa, pero de manera verbal, solo le digo, “Bueno, estas son las condiciones, ven cinco, cuatro, dos horas a veces.” O si te quedas a vivir adentro de la casa, se justifica muchas veces, “Ah, que te voy a dar de comer, tú comes la misma comida que tú preparas.” Y está ahí todo el día, pero no hay unas condiciones o algo estipulado como cláusulas específicas de qué de qué estás llegando a hacer un convenio por un salario digno.
Y entonces lo que ocurre es que muchas veces cuando ya no quieren seguir, hay familias donde les dicen, mire, ¿será que hay posibilidades de alguna especie de indemnización? Pero como no estaba hablado desde el principio y no hay un contrato legal ni algo que lo formalice, el abuso se da ahí prácticamente, porque ¿cómo comprobás que trabajaste con alguien si no tenés nada que te respalde?
Muchas veces tampoco tenés las transferencias bancarias que te pueden validar que recibiste dinero y no dan factura. Entonces, es como cómo vas a tratar de defender un derecho si no tenés un comprobante de qué se hizo y ahí es donde ocurren muchos abusos.
Elsa Amanda: Pero los impactos y las afectaciones que atraviesan a las trabajadoras de casa particular no se quedan solo en los aspectos legales. Los aspectos sociales también las atraviesan en la vida familiar.
Zulma: Tenemos dos casos, las compañeras que trabajan por día y las que trabajan por mes, ¿verdad? Que son las que están en las casas laborando hasta estas altas horas.
Tenemos eh historias de compañeras que en su mayoría aquí en Guatemala han son migrantes internas que vienen del interior del país en busca de una oportunidad mejor de trabajo para poder sacar adelante a su familia porque, por ejemplo, tenemos el caso de una compañera que viene de Cobán que vino muy joven a la ciudad con su empezó a trabajar y es ese desprendimiento que es para ellas también un shock de tener unas costumbres, estar con personas seguras en su en su hogar y tener que salir de ellas a vivir otras costumbres muy diferentes a las que ellas tenían y la soledad que ese es un factor principal que se tiene, ¿verdad?
Porque llegan a un lugar donde no conocen a nadie y entonces es ahí donde se sienten solas. Muchas de ellas mandan mensualmente dinero a sus casas. Y si por alguna razón tienen hijos y son madres solteras, pues también mandan este dinero porque los niños son cuidados generalmente por los papás, ¿verdad?
Por los abuelos y el caso de las compañeras que trabajan por día que salen también desde temprano y que no trabajan solo en una casa, sino trabajan en varias casas y que van desde temprano a trabajar y regresan a su casa a realizar el mismo trabajo que ya realizó Entonces, eh, como pensar un autocuidado para ellas es un poco difícil.
Zulma me habló sobre las horas extensas que las trabajadoras del hogar le dedican a las familias para las que trabajan, por el hecho de tener un espacio asignado dentro de estos hogares.
“El hecho de que trabaje para la familia, esté por mes y esté, tenga una habitación en la casa, no significa que esta persona deba de estar disponible 24 horas. O sea, se le debe de dar una jornada de trabajo como a cualquier trabajador, ¿verdad? Que se establece que son 8 horas de trabajo y que si se trabaja un poco más de ese tiempo se tendrían que pagar horas extras. Pero no es algo normal, es algo que hemos normalizado. El hecho de que estas compañeras eh tengan la habitación en la casa y que están ahí porque están al servicio las 24 horas del día.
Elsa Amanda: Para finalizar, le pregunté, ¿por qué cree que después de mucho tiempo, este sigue siendo uno de los trabajos más desiguales y aún se sigue viendo al trabajo de cuidado y doméstico como algo de poco valor.
Bueno, en principio por la desvalorización que se le tiene al trabajo que se hace en casa, ¿verdad? Porque se cree que como aquí no hay un esfuerzo mental, no se debe de pagar, ¿verdad?
Como como el hecho de un abogado, un arquitecto o alguien que ya esté graduado a nivel medio. Pero básicamente eh considero que esta desigualdad eh la establece el no poder tener una base legal. El no poder eh que el Estado realmente no tiene las políticas ni la legislación para que este trabajo realmente sea reconocido y sea valorado y se le dé el salario que merece, ¿verdad?
Porque, por ejemplo, se habla mucho de que la gente no va a poder pagar un salario mínimo, pero entonces yo podría pagar eh las horas a la persona que yo puedo pagar si en realidad yo la necesito en casa, ¿verdad?
Entonces, considero que estas desigualdades van mucho eh por tradición, como ya lo habíamos platicado y porque no existen una legislación en una base en que pueda establecerse esos derechos.
Elsa Amanda: ¿Qué conclusiones les deja esta entrevista a Oswaldo, Bill?
Oswaldo: O sea, yo creo que retrata justamente las desigualdades y cómo es que está precarizado el trabajo de ella, de las empleadas del hogar y cómo hay injusticias que no son reconocidas porque esa cuestión de estar disponible 24 horas sin tener realmente eh tipificado de que voy a trabajar 8 horas, pero el hecho de que se quede en la casa no significa que hay una disponibilidad de 24 horas, ya hay un gran abuso.
Y se da muchas veces, o sea, pasa algo en la casa la medianoche hasta la señora, la empleada del hogar interviniendo, tratando de resolver cosas que ya no le darían de resolver. No sé, se me ocurre, por ejemplo, hasta implicaciones legales como el caso de Gerardo, ¿no?
Que la el empleado de Gerardo, hasta la acusaron porque los hechos ocurrieron durante la madrugada y ella también se fue entre todo el caso y arruinó su vida completamente por el hecho de que no, pues se involucró al momento de que llegó la policía y todo esto, ¿no? Entonces no hay descanso fijo, no hay un descanso real.
Bill: Sí, en mi caso, escuchando las respuestas de Zulma Rivera, veo claro de que ya hay una conciencia de cuál es la ruta para tal atajar esto. Pero ella misma lo señala, ¿verdad? De que de alguna manera no ha habido la intención de hacer estas reformas políticas que garanticen estos derechos.
Pese a que los testimonios que ella misma no está nos está contando y los otros que escuchamos también en los otros informes nos dicen de que es una constante la violación de derechos laborales y derechos humanos, al final de cuentas. Entonces, el que no haya esa intencionalidad de reformar nos dice como siempre estas miles de personas, estas más de 266 mil personas que se dedican al trabajo del hogar están desprotegidas.
Roma: racismo disfrazado de cariño
Y lo que nos comenta Zulma Rivera es la evidencia de cómo eh se ha abandonado este cuarto de millón de personas en sus derechos legítimos.
Oswaldo: Pues muchas gracias, Elsa, por la entrevista con Zulma de Centrada. La verdad que también yo podría seguir añadiendo que nos ha dejado claro que el problema es una percepción colonial que asimila trabajo del hogar con el rol de la mujer indígena que no tiene derechos.
Pero bueno, como todo lo que hablamos acá que no es normal, saltamos de lo legal y lo académico, de los datos a la reflexión cultural.
Y esta dinámica de desigualdad no es exclusiva de Guatemala. Es un ecolatinoamericano que se puede adaptar a libros, incluso en una película ganadora del Oscar. Y aquí voy a empezar con la sección de la recomendación cultural. Y hoy les quiero hablar de una película que creo tiene mucha relación con el tema de hoy.
Quizás desde una visión mestiza burguesa, pero que funciona a modo de recuerdo, un recuerdo que describe a la vez el clasismo, la violencia política y hasta el racismo en Latinoamérica.
Alfonso Cuarón filmó la película Roma. Quiero pensar como una memoria personal de la infancia. Me inclino a que Cuarón es el niño más pequeño, Pepe, que siempre recuerda que alguna vez ya fue grande.
Pero el recuerdo en Roma es también sobre Cleodegaria Gutiérrez, Cleo, que fue interpretado por Yalitza Aparicio. Cleo trabaja para la familia, la empleada indígena que se encarga de la casa y por cómo se presenta el personaje. Describe mucho de lo que hemos contado en este podcast. Bill, Elsa, ¿ustedes han visto Roma? Díganme que sí, por favor. Sí, sí, yo la he visto hace ya algunos años. Sí, también la vi igual hace unos años. Okay.
Bueno, y es que Roma se sitúa en la Ciudad de México de los años 60, inicios de los años 70. Y ya saben, pues estaba el PRI, la represión, los cuerpos ilegales y clandestinos, los terremotos, la desigualdad, es decir que Roma habla de Latinoamérica. Roma es el título de la película, pero porque gran parte de la película transcurre una casa de la colonia Roma, que está reconstruida casi a detalle un poco antropológico.
O sea, vemos las marchas, los afiladores, los carritos de camote silbando, pero sirve de contexto para retratar a Cleo y su presencia silenciosa. Un personaje al que también se le puede reclamar, diría yo, eh lo muy poco crítico que se presenta como parte de la vida de una familia de clase media acomodada.
Cleo, está casi sin estar, es como contexto y Cuarón intenta forzar su presencia para que veamos varios hilos invisibles de esta cotidianidad dentro de la casa de lo que hablábamos. Y sin embargo, lo que se le agradece un poco mejor en Roma es que no solo intente ser el retrato de una época, sino que busca plantear, claro, desde una mirada mestiza y privilegiada una radiografía de las dinámicas que aún hoy atraviesa en nuestra región.
O sea, que Cuarón intenta hablar de la desigualdad, el racismo, la violencia política y los límites difusos entre la intimidad y las relaciones de poder asimétricas. Cuesta verlo, pero si nos esforzamos y no nos enfocamos tanto en un recuerdo histórico, podemos ver estas herencias coloniales, es decir, el trato a la servidumbre, incluso una especie de racismo disfrazado de cariño.
Porque en Roma, a través del trabajo del hogar, vemos la paradoja de la integración y la exclusión. Es decir, Cleo duerme en la misma casa que sus patrones, pero en una sección aparte, como una frontera de clase social. En Guatemala y en Latinoamérica en general, pues las empleadas del hogar suelen trabajar y vivir así, como apartadas de la casa, como para recordar que son diferentes.
Les asigna un cuarto hasta el fondo o les asigna un espacio solo para ellas, pero siempre para recordar, tú allá, nosotros acá. Y en esta casa, en la película de Roma, Cleo también cuida a los niños. Se convierte en confidente, de hecho. de la familia.
Y es testigo de la infelicidad urbana y hasta termina funcionando como un apoyo emocional de Sofía, la madre abandonada por Antonio, el esposo ausente, el padre que abandona, es todo muy latinoamericano, ¿no? Y Cleo, como en muchos hogares que tienen empleadas en Latinoamérica, está ahí como un integrante artificial de la familia.
Ve la tele con la familia, pero debe ir por el té para el patrón y perderse el final del programa que todos están viendo. Es decir que por ella no hay una pausa, o sea, nadie dice, “Pongamos pausa porque Claro fue por el té.” No hay una consideración real y ella solo sonríe afable y se va a traer el té y mientras todos terminan su programa de televisión. Elsa, ¿ustedes cómo ven esto en Roma?
O sea, ven eh como lo que yo digo, si hay un racismo disfrazado de cariño o intenta también la denuncia social. ¿Cuál sería su perspectiva ustedes que vieron esta película que está filmada en blanco y negro? Para muchos les aburre.
Bueno, en mi caso yo puedo decir que no, no me aburrió y me parece que es una visión como también tú mencionabas Oswaldo del niño, o sea, transforma sus recuerdos en un y las extrapola. Por eso no creo que tenga intencionalmente, digamos, una postura política bien definida, pero como todo lo personal también es político. También de ahí le podemos extraer una lectura.
Bill: Por eso las referencias a los movimientos sociales y a la represión social o también al racismo estructurado, ¿verdad? O también al racismo estructural de nuestras sociedades. Entonces creo que por eso es que todo ese universo convive en Roma. Porque es esa visión personal traída años después, más de 50 años después a una obra que en este caso es una película.
Elsa Amanda: Bueno, según mi parecer Sí, Nico, pude ver la película. También, digamos, cómo intentan posicionar, digamos, a Cleo, tal vez la protagonista de esta película. Eh, que siempre la trataban de integrar en todas las actividades familiares, incluso cuando fueron de vacaciones, ¿verdad? Pero ella siempre llevando las maletas, siempre alejada de sí, de digamos de la familia. Ellos por un lado, los empleados por otro lado, incluso cuando fueron eh en estas vacaciones de Año Nuevo y Navidad. O sea, realmente te da como esto, ¿no? Eh, que sí, digamos, hay un sistema racista que pues sí, que divide, que ahí se ve el clasismo, eh hay mucho de la realidad que se ve ahí, pero me llama mucho la atención siempre esto, no como tratan de incluirla, pero siempre separándola, es como siempre recordándole su lugar, ¿verdad? O sea, más con sus pero tu lugar es este.
Oswaldo: Trabajando. O sea, nunca deja Cleo nunca deja de ser la muchacha. O sea, la llaman por su nombre, le dicen Cleo, pero siempre legada a su estatus de servicio.
Y su rol radica en ser invisible fuera de los muros familiares. Es decir, invisible dentro de las convivencias, como bien dice Elsa, con amigos y familiares, porque ella realmente nunca la vemos divertirse con la familia. Eh, con los extraños, o sea, con el núcleo este que van de vacaciones a fin de año. De hecho, hasta hay un incendio, ¿no? Y ella está ahí tratando de apoyar.
Y pues esta atención en el personaje de Cleo pues para mí sintetiza un rasgo común en muchas de las sociedades latinoamericanas. O sea, la integración afectiva de las empleadas de casa particular en la vida familiar vive con la separación insalvable de que marca la desigualdad de clase y el origen étnico. O sea, para mí es como que hay un lo sigo recalcando, ¿no? Es un como racismo disfrazado de cariño.
Y así sucede todavía en la actualidad en muchas casas de Guatemala. Cuarón, sin embargo, intenta articular lo doméstico con lo político, como también decía Bill, el embarazo de Cleo, todo lo que ocurre con esas escenas, ¿no? La y lo mezcla también con la soledad de la patrona, Sofía, que de hecho ni siquiera tiene apellido.
Y es somos testigos del desmoronamiento de la familia que ocurren en paralelo a un México convulso políticamente, que es atravesado por las protestas estudiantiles y la represión estatal. Por ejemplo, en la trama, no sé si recordarán, pero Cleo rompe fuente y está a punto de dar a luz en medio de la masacre del Alconazo, donde más de 225 personas fueron asesinadas en manos de las fuerzas del Estado.
Como metáfora quizás su bebé, el director Cuarón hace que nazca muerta. Como metáfora también quizás, la patrona ni siquiera sabe el nombre y el apellido de Cleo, ni su edad, ni sus datos al momento de registrarle en las urgencias del hospital. Cleo por su parte, pues si sabe sus nombres, quiénes son, qué les pasa en la vida, sus necesidades, ¿no?
Y el sacrificio simbólico de Cleo que se lo plantea en la película con rescate de los hijos en el mar, pese a su incapacidad de nadar, ¿no? Condensa la experiencia de miles de trabajadoras domésticas en Latinoamérica. Cargar con la responsabilidad de una familia que no es la suya. Sin que ello les garantice derechos laborales plenos ni reconocimiento social.
Cuarón intenta entonces presentar en Roma a la patrona y a la trabajadora, pero cada una como una especie de víctima de un mismo sistema, pero con distintas circunstancias. Sofía, la patrona, encarna el drama de la mujer burguesa atrapada en un matrimonio fallido y en los códigos patriarcales de su tiempo. Cleo, el de la mujer indígena condenada a la invisibilidad, a la falta de derechos y a la maternidad negada.
La relación entre ambas, no sé qué pensarán ustedes, que oscila entre una extraña sororidad. Sofía le dice incluso borracha a Cleo, ¿no? Estamos condenadas a siempre estar solas, ¿no? Y pues Cleo solo tiene que aguantar sus borracheras y también están supeditadas a la distancia, o sea, entre la complicidad femenina y la frontera de clase que en la película jamás se rompe.
No sé ustedes cómo vieron esta dinámica entre patrona y trabajadora, ¿qué lectura le pueden dar Bill, Elsa? Creen que es así como esta dinámica que las presentan como víctimas de un sistema, pero con circunstancias diferenciadas.
Bill: Bueno, en mi caso ya estaba haciendo un poco la lectura, recuerdo cuando me di esa película de que claro, cada una vive en esa su esfera, pero el hecho de que retraten que estas esferas apenas se tocan, creo que es una visión hasta cierto punto bastante realista de la forma en la que nosotros como sociedad latinoamericana nos relacionamos.
Porque esto también te refleja cómo esas distancias se marcan por la capacidad de tener o no una decisión sobre el trabajo, sobre el empleo, sobre las posibilidades. Entonces, creo que estos en ese sentido la película sí tiene una base más realista sobre cómo son estas relaciones. Digamos que no es la versión Televisa, una versión mucho más idealizada. Eh, sino que tiene ese punto, ¿verdad? Que acepta que esas diferencias están ahí y que las encarnan ambas. O sea, de que de alguna manera ambas siguen estando en esas esferas sin tocarse del todo. Esa fue un poco la lectura que le que le daba yo a esta relación entre Sofía y Cleo.
Oswaldo: ¿Y tú, Elsa, tienes alguna?
Elsa Amanda: Cuando vi la película eh me llamaba mucho la atención esto, lo que tú mencionas, esta sororidad que yo no veo nada de porque me llama mucho la atención cuando ella se enoja incluso con Cleo y le dice que le limpiara las heces del del perro, ¿no? Ella ya, digamos, desde su posición como la relación de patrona, o sea, lo pudo haber hecho, ¿no?
Porque es algo que incomoda, o sea, es teniendo o no una persona que pues esté ayudándote en casa, es algo que te incomoda y pero nadie lo hace, ¿no? Entonces, ella le reclama eso, ¿no? Más bien como esta forma de cómo de cómo la presentan a ella, ¿no? Que siempre tiene el poder, la patrona y que si Cleo no hace nada, nadie más lo hace. Entonces, eso pues sí refleja lo que es México, ¿no?
O sea, yo no puedo hablar en contexto guatemalteco porque aquí los datos que analizamos anteriormente estamos hablando de una realidad Guatemala que ha abordado el racismo de distinta manera y la realidad, incluso de las trabajadoras del hogar en Guatemala, es muy distinta a la mexicana, ¿no? Entonces, a mí esta película cuando la vi, pues me hizo mucha reflexión esto y sí, hay diferencias muy marcadas entre México y Guatemala cuando se hablan de estas situaciones y condiciones de mujeres indígenas.
Oswaldo: Y y sí me llama la atención que lo que dices de es que es una de las protagonistas dentro de la historia esa la caca que existe dentro del garaje que está ahí, ¿no?
Y lo trae digo porque es como aparece tantas veces que hay una escena con enojada, le pide a Cleo que limpie esa esa caca y eso me sirve como para reflexión que la repite tanto Cuarón, que es como esta resistencia que también retrata Roma en la película que tiene 40 años, pero también interpela a nuestra actualidad, o sea, que no solo en la película se repite esa escena, sino que parece interpelarnos 40 años después que siempre hay que estar limpiando esa suciedad, que nadie quiere hacerse cargo de ella.
Y en toda la región, yo siento que sí, en la región de Latinoamérica, pues los movimientos de trabajadoras del hogar han reclamado derechos largamente postergados. Y hablamos de lo que estamos hablando en este podcast, ¿no? Del salario justo, de seguridad social, de jornadas regulares, pero la película recuerda que la lucha no es solo legal, sino también cultural.
Y es que es desmontar una tradición de servidumbre hombre que se confunde, para mí, lo repito, con afecto. Confundimos este racismo con cariño, ¿no? Y que en la práctica perpetúa la desigualdad y racismo. Y pues finalmente Roma no es una historia individual. Para mí podría ser también una metáfora colectiva.
En sus contrastes, claro, que se entrelazan la memoria íntima y la memoria política, que quizás Cuarón era niño en ese momento. Y lo contrasta con el amor y la violencia y el hogar como una frontera social.
Cleo, pues con su silencio y sus gestos encarna nuestra actualidad donde todavía buscamos saldar la deuda histórica con quienes han sostenido los hogares sin ser reconocidos plenamente como parte de ellos.
Y bueno, y aquí llegamos al final de este episodio de esto no es normal. Este fue el episodio número nueve. Recuerden que no es normal que dentro de nuestras casas haya 266 mil mujeres con salarios precarizados. La herencia colonial debe romperse y las trabajadoras de local merecen dignidad, salario justo y derechos sociales.
Quizás la próxima vez que pensemos en ellas, recordamos que estamos hablando de una trabajadora esencial, es decir, sostiene nuestra intimidad social y no deberían ser invisibles. Pueden recomendar nuestros episodios también en nuestras redes sociales o aquí en las plataformas de podcast donde nos escuchan. De hecho, quizás les puedo leer algunos de los comentarios de los episodios que hemos tenido recientemente y el último fue sobre los centros comerciales.
Y a mí me llamó la atención de que algunos de los comentarios reclaman que porque no hay seguridad y que el estado no te garantiza seguridad es mejor ir a un lugar privado. Pero lo normalizamos y eso es lo que tratamos de cuestionar.
Este, también hay como comentarios, por ejemplo, dice Ana Lu Monch: “No es que se prefieran esos lugares, no hay parques, no hay lugares para recreación, la gente llega a morir ahí lastimosamente.” Y que también hacen el reclamo del consumo, del consumo. O sea, si y el reclamo de seguridad. O sea, todo sería otra historia si hubiera seguridad.
También dice Adrián de Valencia: “Yo odio los centros comerciales, solamente voy a comprar ropa y salgo rápido porque no me gusta”. Y bueno, hay otras personas que también hablan, por ejemplo, Xbox David, habla de que mañana les subimos el parqueo Cayalá para que aleguen por algo. También nos reclaman el episodio, ¿no?
Y esas son las dinámicas y las circunstancias que vemos y los invitamos a que nos comenten en nuestras redes sociales este tipo de episodios para hablar de lo que no debería ser normal.
No queda más que invitarlos a escuchar los episodios finales de la segunda temporada del podcast Derecho al Placer, también nuestra sección de Artistas y cultura en los territorios y los demás contenidos de No Ficción Radio.
Gracias, Bill, gracias, Elsa, que acá tiene mención especial Elsa porque también nos acompaña en la edición del audio y en los controles de esta producción.
Los dejo para que se despidan y terminamos. Adiós.
Bill: Gracias a la audiencia por su tiempo.
Elsa Amanda: Gracias a todos y todas por escucharnos y pues por acá de este lado siempre en la edición y en los controles.