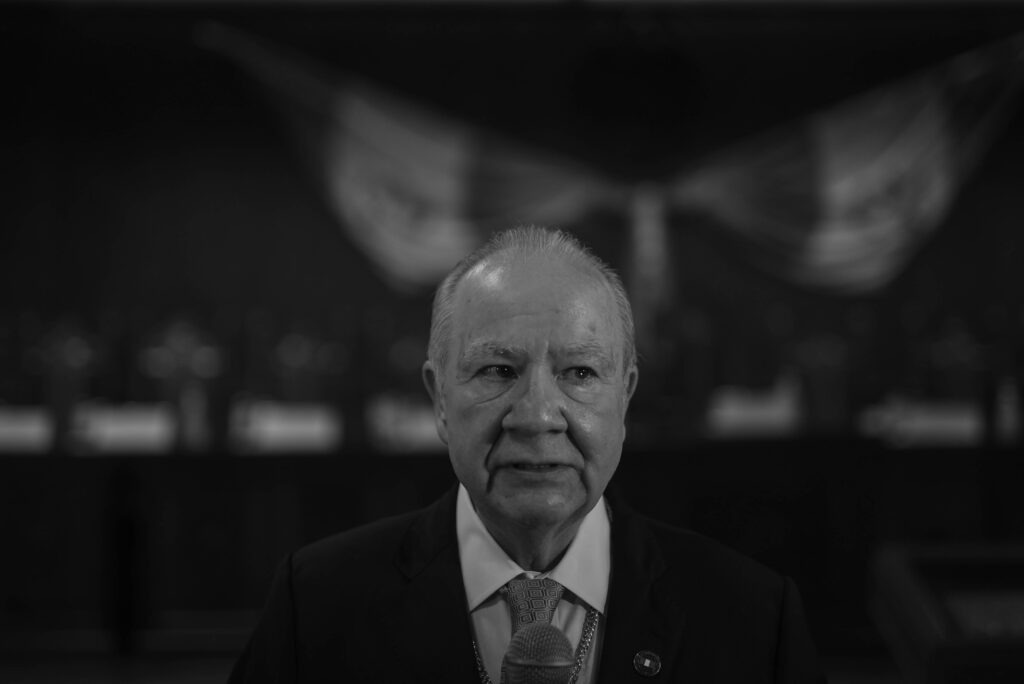La música de Sara Curruchich habla de los maizales, la lluvia, los bosques y la libertad de los pueblos. En su voz también contiene la lucha de las mujeres, la oralidad de las comunidades y los ancestros. Su historia también narra un país como Guatemala.
Tras un riff prolongado de guitarra con una suave melodía de marimba en el fondo, una joven ataviada con la indumentaria típica de los pueblos mayas – huipil rojo, con flores bordadas, y un corte azul que le llegaba a los tobillos – recorría el escenario, con guitarra en mano, brincando como si tuviera resortes en los pies. Con cada salto rebotaban sus largas trenzas negras.
-¡Un dos tres ….! -¡Ha, ha, ha ….!
Entonces explotó la primera estrofa, como un manantial que sale a borbotones entre las rocas.
Voy a abrir mi voz / Cantar una canción / Al viento, a su corazón / A las aguas, fuego y sol /A las almas que habitan en los ríos / Y la mar
Era el 8 de marzo de 2019 y centenares de miradas en el Zócalo de la Ciudad de México permanecían fijas en Sara Curruchich, la joven maya guatemalteca que saltaba en el escenario, dueña de una inagotable reserva de energía.
El concierto, en el que también participaron Mon Laferte, Ana Tijoux, y Vivir Quintana, autora de “Canción Sin Miedo”, cuyas estrofas se han convertido en el himno del feminismo latinoamericano, era parte de la segunda edición del festival Tiempo de Mujeres, organizado por el Gobierno de la Ciudad de México para conmemorar el Día Internacional de la Mujer.
Cuando Sara me recibió, dos días antes, en el modesto hotel donde se encontraba hospedada, en la Colonia Roma, parecía una colegiala ansiosa en vísperas de su primer día de escuela, pero ya en el escenario era un torbellino, y cualquiera diría que cantar frente a 200 mil personas era parte de su rutina semanal.
Sara abría el concierto con las estrofas de una canción que habla de los maizales, la lluvia, los bosques y la libertad de los pueblos.
Lo que quizás no captaron las cámaras ese día fueron las miradas cómplices y fugaces entre Sara y el baterista, Sergio Chejo Enríquez, esos segundos en los que la cantante volteaba y le sonreía, eufórica, con la adrenalina al cien, como diciéndole: “¿Ya viste? ¡Lo logramos! Este público es nuestro”.
“Hubo un momento previo de mucha concentración. Tienes que controlar la emoción y concentrarte en arrancar bien. Luego, conforme [el concierto] va avanzando te vas relajando y lo vas disfrutando”, recordaría Enríquez, un año después.
En una segunda entrevista, después del concierto, Sara dijo que ese día le produjo sentimientos encontrados. “El día del concierto es algo que rememoro con mucha alegría porque fue un gran aprendizaje y un gran regalo, pero también uno de los sentimientos que estuvo bastante presente fue el de la indignación y el de la rabia porque vi a muchas mujeres llevar fotografías de sus desaparecidas y sus muertas”.
Ese día surgiría una amistad duradera entre Sara, Mon Laferte, Anita Tijoux y Vivir Quintana, quienes no dudaron en aceptar su invitación a participar en el Festival Abrazarte, un evento musical en línea que se llevó a cabo en noviembre de 2020 con el fin de recaudar fondos para las comunidades del Polochic que se vieron más afectadas por los huracanes Eta e Iota.
* * *
En febrero de 2015, comenzaba a viralizarse el video de Sara Curruchich, una joven, en ese entonces desconocida, que cantaba en español y en kaqchikel, uno de los 22 idiomas mayas que se hablan en Guatemala.
Se conocieron en una fiesta tradicional / él tenía 8 y ella apenas tenía / él tenía 8 y ella apenas tenía / ellos jugaron bajo la lluvia/ corrieron, sonrieron / compartieron sueños, crecieron.
Su voz era suave como la caricia de una pluma, incluso cuando entonaba las sílabas guturales del kaqchikel.
Janila yanwajo’ rat nuch’uti’ xtän / roma ri nub’ij chawe’ / tqatunab’a’ ri qak’aslem.
El romance juvenil del que habla Ch’uti’xtän (Niña) es la historia de amor de sus padres, en su pueblo natal, San Juan Comalapa, de quienes heredó su pasión por la música.
“Mis papás pertenecían a un colectivo que se reunía dos o tres veces a la semana para visitar y acompañar a personas enfermas”, recordó Sara cuando conversamos antes del concierto en el Zócalo de la Ciudad de México. “Cuando les tocaban música, las personas enfermas tenían un semblante distinto; se sentía una esperanza. No sé de dónde mi papá sacó una pandereta muy grande, me la dio y me pidió que los acompañara. Mis manos se ampollaron pero yo estaba contenta de ser parte del grupo”.
Cuando nos conocimos antes del concierto en el Zócalo, Sara dijo que su padre, quien murió hace unos años, se hubiera sentido orgulloso de verla cantar frente a ese público inmenso.
“Si estoy aquí es por el amor que me tuvo él. Los pueblos originarios creemos mucho en los sueños, creemos que nuestros ancestros y ancestras, y nuestros seres queridos, nos visitan. Cuando canto siento que me acompañan y que son felices”.
Cinco años mayor que Sara, Rut Curruchich, quien trabaja como gestora ambiental, tiene la misma sonrisa amplia y ojos vivaces. Las dos hermanas se parecen tanto que Rut ha tenido que acostumbrarse a que la confudan con Sara. Cuando le pregunto sobre su infancia y el legado musical de sus padres, describe a Sara como una niña “inquieta y curiosa” que sacudía la cabeza cuando sus padres tocaban música, como una fan en un concierto de rock y le preguntaba insistentemente a su papá si podía unirse al coro de la iglesia católica, a lo cual él le respondía cariñosamente que “todavía era un gato”, con lo cual quería decir que aún era muy pequeña pero podría hacerlo en unos años cuando creciera.
Fueron años en los que las hermanas disfrutaban placeres sencillos de la vida en el campo, como esperar con ansias a que maduraran los duraznos del árbol frondoso que crecía en el patio, para arrancar los frutos, hincarles el diente con gozo y dejar que les escurriera el jugo por la barbilla.
Con el paso de los años, rememora con tono jocoso una travesura que en su momento pudo haber tenido un desenlace muy desafortunado. “Sara tenía como siete años. Un día, colocamos un canasto bajo la lluvia porque estaba cayendo granizo. Juntamos todo el granizo que pudimos y nos lo comimos, pero al día siguiente teníamos tos y fiebre y a la pobre Sarita le tuvieron que inyectar penicilina. Para ella, la lluvia siempre representó alegría y aunque se haya enfermado, seguimos comiendo granizo”.

Sara Curruchich nació en San Juan Comalapa, una comunidad Kaqchikel del departamento de Chimaltenango, en la región central de Guatemala. Foto Oliver de Ros. 
Sara Curruchich nació en San Juan Comalapa, una comunidad Kaqchikel del departamento de Chimaltenango, en la región central de Guatemala. Foto Oliver de Ros. 
Sara Curruchich nació en San Juan Comalapa, una comunidad Kaqchikel del departamento de Chimaltenango, en la región central de Guatemala. Foto Oliver de Ros.
* * *
Entre los miles de internautas que vieron el video de Niña, en YouTube, se encontraba Vincent Simon, un joven francés, defensor de los derechos humanos. “Me enamoré. Me impresionó la fuerza que transmitía el video. Comencé a investigar quien era y le envié una solicitud de amistad en Facebook”.
Simon la invitó a cantar en L’Aperó, una pequeña pizzería que regenteaba en Ciudad de Guatemala, como parte de una serie de eventos para conmemorar el Día de la No Violencia Contra la Mujer. Ese sería su primer concierto, en un pequeño local abarrotado de gente que quería ver de cerca a la joven de la voz prodigiosa.
El domingo siguiente Sara cantaría en su pueblo, para recaudar fondos para una asociación local para niños y niñas con discapacidad. No cabía en su asombro cuando vio llegar a Simon, quien había viajado más de 40 kilómetros en taxi, desde Ciudad de Guatemala, para verla cantar por segunda vez.
Semanas antes de Navidad, la plaza central del pueblo era un hervidero de actividad: ventas de atole y buñuelos, y la algarabía de un grupo de jóvenes que jugaban al basquetbol. “Cuando pasó Sara a cantar, de repente, la plaza que tenía toda esta vida, dejó de moverse para escucharla. Fue un momento clave para nuestro encuentro”, recuerda Simon, quien regresaría a San Juan Comalapa un mes después y cenaría pollo asado y tortillas con la madre, tías, cinco hermanas y un hermano de Sara en la misma casa de adobe y lámina donde transcurrió la infancia de Sara.
Ese encuentro marcaría el inicio de la estrecha amistad entre Sara y Simon, quien se convertiría en un amigo inseparable de Sara y su familia. Que incluso se ha convertido en el apoyo de gestión artística de Sara. “Para nosotras, Vincent es un hermano más. Creo que hemos recibido más de él de lo que hemos podido dar. Su deseo de apoyar a Sara es desinteresado y mi mamá lo ve como un hijo y lo adora”, afirma Rut.
«Sara era como una niña “inquieta y curiosa” que sacudía la cabeza cuando sus padres tocaban música, como una fan en un concierto de rock».
* * *
Un año después de que se viralizara el video de Niña, Sara recién había llegado a Chancol, una aldea ubicada en el altiplano de la Sierra de los Cuchumatanes, al norte de Guatemala como parte de la gira Matiox Kaxlem (Gracias Vida). Previamente, había dado dos conciertos en Quetzaltenango, la segunda ciudad más grande de Guatemala, y la embajada de México.
Con una altura de más de 3,000 metros, en el mes de febrero, Chancol se convierte en lugar gélido, cubierto por un fino manto de escarcha.
Es esta aldea predominantemente indígena, los jóvenes aman la música, en especial el heavy metal, y lucen playeras negras de Metallica con el pantalón de franjas rojas y blancas y el sombrero plano de palma que caracteriza la indumentaria tradicional de la etnia Mam.
Aquella tarde, la pequeña biblioteca comunal comenzaba a llenarse de aldeanos de todas las edades, quienes habían llegado a pie, desde caseríos remotos perdidos entre la montaña, la mayoría de los cuales jamás había asistido a un concierto.
“Sara preguntó si había alguien entre el público que hubiera escrito una canción que quisiera compartir. Comenzó a improvisar con la gente y se acercó un joven indígena cuyo sueño era ser cantante”, recuerda Simon, que la apoyaba desde entonces..
Al caer la noche, el frío en ese remoto rincón de los Cuchumatanes era tan intenso, que, el público hizo una enorme fogata, al calor de la cual siguieron cantando juntos durante varias horas.
Hoy, Sara ha cantado en Barcelona, Nueva York, Tijuana y el Zócalo de la Ciudad de México, pero quienes la conocen aseguran que los pequeños conciertos comunitarios donde puede convivir de cerca con la gente, tal y como hizo aquella fría tarde en Chancol, le emocionan más que el prospecto de llenar el Madison Square Garden.
“Estar en los grandes escenarios que podrían darle mucho prestigio no la mueve tanto como tener una relación con la gente común. Siempre invita a la gente a que participe porque quiere que se atrevan a descubrir las cosas que históricamente les han sido negadas”, asegura Chejo Enríquez, el baterista.
Tras el concierto de Chancol, nació la idea de hacer la gira comunitaria Raíz, en noviembre de 2017, en la cual Sara visitó 15 comunidades indígenas de Guatemala, entre ellas San Juan Comalapa, el pueblo que la vio nacer.
Sara y sus músicos recorrieron esos 15 pueblos en uno de los típicos autobuses escolares estadounidenses de segunda mano, que tras ser importados, son pintados de vivos colores para darles una segunda vida como unidades de transporte extraurbano. Una noche, después de dar un concierto en Santa Teresa Comintancillo, en el departamento noroccidental de San Marcos, el autobús se quedó atascado en el empinado camino de terracería que conducía al pueblo. “Dijimos: ‘Muchá, vamos todos a empujar la camioneta desde abajo hacia arriba’. Sacar el bus de ahí nos llevó mucho tiempo y agradecemos que no se nos haya venido encima. Se sentía la hermandad de apoyarnos entre todos”, recuerda Sara.
El documental Desde nuestro Muxu’x, (Desde Nuestro Ombligo), el cual se estrenó en el canal Cine Latino en abril de este año y ha recibido varios galardones internacionales, retrata las vivencias de la cantautora durante esta gira, así como sus encuentros con personas como el joven mam que se acercó a cantar con ella en Chancol.

Sara ha cantado en Barcelona, Nueva York, Tijuana y el Zócalo de la Ciudad de México. Foto Oliver de Ros. 
Sara Curruchich nació en San Juan Comalapa, una comunidad Kaqchikel del departamento de Chimaltenango, en la región central de Guatemala. Foto Oliver de Ros. 
Sara ha cantado en Barcelona, Nueva York, Tijuana y el Zócalo de la Ciudad de México. Foto Oliver de Ros.
* * *
-¡Paren, paren! ¿A ver, quién es el ANIMAL que está arruinando la pieza?
Con un metro noventa de estatura, cuando monta en cólera, Jean Michel Dercour, Gambeat, es de armas tomar. El exbajista del cantautor franco-español Manu Chao había conocido a Sara por medio de Simon y luego de escuchar sus videos y conversar con ella por Skype, se sintió cautivado por su voz. Fuera del estudio, el músico francés, quien le dobla la estatura y la edad, la llamaba afectuosamente “hermanita”.
Pero en el estudio dejaba de ser el Gambeat buena onda, el gigante bonachón, y asumía el papel de coach implacable.
Era el verano del 2018. Con una marimba plegable en el equipaje, Sara y sus músicos habían viajado a Europa para reunirse personalmente con él y durante su estancia en Francia habían ganado un concurso de nuevos talentos. El premio era una estancia, con gastos pagados, en una residencia para artistas en el sur de Francia.
Sin dudarlo, Gambeat había accedido a trabajar con Sara y sus músicos. Pero solo tenían una semana y había mucho por hacer.
Desayunaban a las 7 y a las 8 ya estaban en el teatro haciendo ejercicios de calentamiento para comenzar a las 9. La jornada matutina terminaba a la 1, cuando hacían una pausa para el almuerzo, y luego seguían ensayando hasta las 7 de la noche, cuando hacían un de-briefing con los avances del día.
“Conmigo y con el bajista era especialmente estricto porque eramos indispensables para que la banda pudiera funcionar al cien por cien. Ella [Sara] por momentos estaba bastante tensa porque se sentía responsable de que me estuviera cayendo caña. También sentía la presión de dar la talla, pero no dejaba que la tensión la dominara”, recuerda Enríquez, evocando aquél día en que Gambeat perdió los estribos con él.
Si el grupo no explotó como una olla de presión, asegura Enríquez, fue porque supieron dominar sus egos. “Nunca dejamos que el ego se llevara la mejor parte de nosotros. Siempre he tenido claro que este es el proyecto de Sara y que lo que pueda aportar es en función de un proyecto que es de ella”.
Hoy, Sara y sus músicos reconocen que el régimen disciplinario de Gambeat dio sus frutos. Adquirieron hábitos como el calentamiento antes de tocar y Sara fue adquiriendo más soltura y naturalidad hasta llegar a ser la Sara rebosante de energía que saltaba en el escenario en el Zócalo de la Ciudad de México. Sara ha madurado como artista, asegura Enríquez, porque siempre se ha mostrado abierta a la crítica constructiva, “pero sin decir que sí a todo ciegamente”.
“Definitivamente hubo un antes y un después. Gambeat trajo orden técnico y musical al escenario. Era un proceso que veníamos trabajando, pero iba lento y la residencia en Francia lo aceleró a mil por hora. Conforme fuimos afinando esos detalles, el público fue respondiendo a los cambios y Sara se sintió más libre en el escenario porque ya no estaba tan atada a los aspectos técnicos”, agrega el baterista.
Sara describe su trabajo con Gambeat como “un gran regalo” porque “tiene una parte muy humana y cree en la música como una forma de reivindicación, resistencia y denuncia”.
Gambeat le presentó a la cantante y productora española Amparo Sánchez, quien asegura que sintió “una verdad en su mensaje y en su voz” y la invitó a compartir el escenario con ella durante su gira por España para celebrar los 20 años del primer disco de su grupo, Amparanoia.
“Era tan amorosa y tan dulce pero luego cuando cantaba, sacaba esa gran voz y buaaaaaa. Me impresionaba mucho a mí, a la banda y a todo el público”, recuerda Sánchez, quien habla con la marcada cadencia del acento andaluz.
A pesar de que Sánchez nunca ha puesto un pie en Guatemala, asegura que cuando Sara canta en kaqchikel, “transmite su fuerza, su mensaje y su lucha”, una identificación que muchos han profesado después de escucharla. “Cuando cantó en Francia, se acercó una pareja de ancianos con lágrimas en los ojos y le dijeron que se sentían muy orgullosos de ella, porque ellos también hablaban el patois [un dialecto autóctono, del sur de Francia]”, relata Simon.
En cuanto a la relación que se forjó entre Sara, Gambeat y Sánchez, Simon afirma: “No era fácil que artistas como ellos aceptaran colaborar con alguien que nadie conocía en Europa, porque es un mundo muy individualista donde cada quien tiene su carrera, pero hubo un clic entre Amparo y Sara”, afirma Simon, que apoyó en ese proceso.
Sánchez colaboraría con Sara en Ixoquí (Mujeres), y el año pasado, su sello discográfico, Mamita Records, editaría Somos, el primer álbum de Sara, para el mercado europeo, y ahora trabajó con ella la producción del segundo: el primer sencillo, Junam, ha sido lanzado a finales de junio de 2021.
* * *
3 de junio de 2017. A medida que avanzaba la tarde, crecía la tensión en ambos lados de la barda fronteriza que separa a México de Estados Unidos. En Friendship Park, del lado de México, la Orquesta Sinfónica de Tijuana, había dado inicio a un concierto de protesta contra los planes del entonces presidente Donald Trump, de construir un muro entre los dos países que impidiera el paso de inmigrantes indocumentados.
Después de la orquesta tijuanense, seguía la Orquesta Sinfónica de Dresde. Los músicos afinaban sus instrumentos, alistándose para salir al escenario, y Sara, quien cantaría con ellos, hacía ejercicios de calentamiento vocal.
Mientras, del lado estadounidense, simpatizantes de Trump, comenzaban a llegar, a cuentagotas, portando pancartas y altoparlantes, y coreaban las estrofas del star-spangled banner.
Cuando Sara y la orquesta alemana subieron al escenario, arreciaba la cacofonía de voces, y el grupo pro-Trump se volvía cada vez más audible. “De nuestro lado la gente decía: ¡Cantemos más fuerte! ¡Cantemos más fuerte! Y entonces, en medio de toda esa gente se sentía una esperanza. Estar allí era un mensaje para nuestros hermanos y hermanas migrantes”, recuerda Sara.
Un año después, al otro extremo de la línea fronteriza, en Río Bravo, Laredo, agentes de la Patrulla Fronteriza estadounidense abatirían a tiros a Claudia Gómez, de 20 años, una joven indígena que había cruzado la frontera con un grupo de inmigrantes indocumentados. Tras graduarse como contadora, había decidido emprender el viaje incierto y azaroso a los Estados Unidos, luego de que no lograra encontrar trabajo. Su familia, originaria de San Juan Ostuncalco, un pueblo ubicado a unos 80 kilómetros del pueblo natal de Sara, no pierde la esperanza de que se esclarezca su muerte.
Los padres de Sara eran agricultores, igual que los de Gómez, y a los 15 años, Sara tuvo que migrar a la Ciudad de Guatemala para continuar sus estudios. Dos trayectorias de vida, parecidas, pero con desenlaces tan disímiles. Por ello, para muchos indocumentados, Sara se ha convertido en un símbolo.
“Íbamos en el metro, en Nueva York, regresando de un evento de ONU Mujeres, cuando la vio un joven que no pasaba de los 25 años, desde el andén opuesto. Cruzó las gradas corriendo, para alcanzarla. Como era indocumentado, no podía regresar [a Guatemala]. Llorando, dijo que el huipil de Sara le recordaba a su mamá”, recuerda Simon, que también estuvo con ella en ese momento.
Aquél 3 de junio en Tijuana, era evidente que el concierto en Friendship Park no había hecho mella en los planes de la administración Trump de endurecer las medidas contra la inmigración indocumentada, pero, por unas horas, quienes asistieron quizás imaginaron que la música podía ser más fuerte que las balas de la Patrulla Fronteriza y cantaron a pleno pulmón como si pudieran derribar el muro con la fuerza de su voz, las estrofas de Somos:
Somos viento somos sol / Y sueños multicolor / Somos este, norte / Sur y oeste / Somos vida somos son / La historia y canción / Somos las venas de la tierra / ¡La humanidad sin fronteras!
* * *
El 21 de junio de 2018, llegó a San Juan Comalapa, un camión cargado de féretros de madera café, apilados de tres en tres. Las osamentas de 172 personas, más dos cofres que contenían restos desmembrados no asociados a un cuerpo, habían sido halladas 15, años atrás, en el antiguo destacamento militar de San Juan Comalapa.
Los restos eran de personas secuestradas y desparecidas durante el conflicto armado que azotó Guatemala entre 1960 y 1996.
Cuarenta y ocho osamentas ya habían sido identificadas, después de años de ardua labor por parte de los antropólogos forenses. Las demás, regresaban al pueblo con un número de siete dígitos que indicaba las coordenadas exactas del lugar donde habían sido encontradas, en vez de un nombre y apellido.
Sara, quien nació en ese pueblo marcado por la violencia, dos años después de los Acuerdos de Paz, cantó con una suave música de marimba en el fondo.
Cuando hablamos sobre el legado de la guerra, cuando la entrevisté en Ciudad de México, su semblante, normalmente risueño, se ensombreció. “Los 80s fueron los años más duros de la guerra en Guatemala. En San Juan Comalapa fueron masacradas comunidades enteras. Todo ese dolor y esa tristeza se vio reflejada en el ámbito artístico, en la pintura y los textiles. Los colores que las mujeres utilizaban para tejer los huipiles se tornaron oscuros, grises, igual que los colores con que pintaban los niños”, dijo Sara, quien se describe a sí misma como “nieta de la guerra”. “Cantautores como Carmen Cúmez tuvieron que dejar de hacer música por miedo a ser secuestrados y desaparecidos. Por eso, de los 80s para acá no hubo presencia musical que hablara de lo que estaba pasando”.
Durante la ceremonia, Sara entonó letras de Cúmez y otros artistas de los años del conflicto armado a forma de homenaje. “Hay una canción que habla sobre la niñez que se queda sin sus papás después de las desapariciones. Cada niño iba eligiendo una canción y los demás les hacíamos coro. Fue muy especial”.
Hoy, Guatemala es un país donde un campo de golf de lujo colinda con una ciudad perdida, asediada por pandillas. Y además de ser un país fracturado por las mismas desigualdades que llevaron a estudiantes, campesinos y obreros a unirse a la guerrilla, es un país dividido por el legado de la guerra. En un bando están los familiares de los más de 45 mil desparecidos que exigen que los perpetradores de las masacres sean juzgados y castigados, y en el otro están los militares y sus allegados, quienes se niegan a reconocer que el ejército, cometió actos de genocidio contra los pueblos indígenas, como dictaminaron expertos de la ONU. Para ellos, lo más sano para el país sería enterrar el pasado y hacer borrón y cuenta nueva.
“Ser partícipe de la llegada de las osamentas sin duda me marcó mucho. Me hizo recordar las cosas que escuchaba cuando era niña, con mis compañeras, sobre el momento en que comenzaron a hacerse las exhumaciones en el antiguo destacamento militar. Tenía ocho o nueve años. Era tema de conversación, pero nadie en la escuela nos hablaba de lo que había pasado. Incluso hoy, sigue existiendo un temor muy grande de hablar sobre lo que pasó por la misma falta de justicia”, agregó la cantautora en una segunda entrevista.
La generación de Sara jamás aprendió sobre el conflicto en la escuela, pero ella asegura que “la niñez ha comenzado a preguntar” y que “el conocimiento de la Historia viene transmitido de manera oral en las familias”.
Pero alzar la voz, viene con un precio. El 10 de junio del año pasado, Sara ingresó a su cuenta de Twitter y se encontró con un mensaje anónimo que le produjo escalofríos: “Ojalá te pudiera tener enfrente para poderte dar un plomazo en la cabeza. Lo único que estás haciendo es dividir al país, lo que tenés que hacer es hacer sho [callarte] o yo me voy a encargar de hacerlo”. Mientras que unos internautas manifestaban su solidaridad y la instaban a denunciar la amenaza, otros la acusaban de victimizarse.
En más de una ocasión, cuando ha sido el blanco de ataques en redes sociales, sus músicos y amigos cercanos la han visto llorar o la han visto cómo su semblante, habitualmente jovial, se vuelve taciturno. “Fuera del escenario ha tenido momentos muy intensos pero no lo exterioriza, para no contagiarnos de su tristeza”, afirma Enríquez, el baterista.
En algunas ocasiones los ataques vienen en forma de amenazas directas, como la que recibió en Twitter, y en otras se manifiestan como los micro-racismos cotidianos que experimenta a diario una mujer indígena en Guatemala.
“Un día, iba caminando con mi guitarra de camino a un evento musical, cuando un señor le dijo a otro, en tono burlesco: “es que ahora los indios hasta guitarra tocan”. Me sentí muy mal porque el otro señor solo se rio”, recuerda Sara.
En otra ocasión, un internauta le escribió en Twitter: “Regáleme dos quetzales de canasto, porfa. Acá le dejo mi servilleta”, en alusión a una frase que usan comúnmente los guatemaltecos para pedir que los despachen en la tortillería, atendidos regularmente por mujeres indígenas.
Pero nadie ha logrado callar a Sara Curruchich, quien está decidida a hacerse escuchar a través de su música y también en su programa radial Tzijonïk (Tejiendo Palabras), el cual se transmite en su página de Facebook. El proyecto nació durante la pandemia como una forma de hacer llegar a las comunidades información sobre la prevención de la Covid-19 en idiomas indígenas, y posteriormente comenzó a incluir invitados relacionados con la vida política nacional, como Luis Von Ahn, creador de Duolingo, transmisión que fue vista por más de un millón y medio de internautas, y a la ex Fiscal General, Thelma Aldana, perseguida y amenazada por luchar contra la corrupción, y quien lleva dos años exiliada en Estados Unidos.
* * *
25 de junio de 2019. Tres meses después de que Sara cantara en el Zócalo de la Ciudad de México, una turba enfurecida de vecinos en su pueblo natal, San Juan Comalapa, señalaba a un hombre de 26 años de matar a golpes a su conviviente, la enfermera Ana Delia Sotz, de 25 años, y arrojar su cuerpo en un pozo artesanal.
Con la cuarta tasa de feminicidio per cápita más elevada de América Latina, Guatemala es uno de los peores países para ser mujer.
En el pueblo donde Sara nació y creció, hay violencias visibles y palpables, como el cuerpo sin vida de Ana Delia Sotz en el fondo de un pozo, y un sinfín de micro-machismos o pequeñas violencias, que van acumulando día con día como gotas de lluvia: la mujer a la que le gritaron piropos obscenos en la calle, la niña que no sabe qué es la menstruación porque le negaron el derecho a la educación sexual, la mujer campesina que nunca aprendió a leer.
Cuando entrevisté a Sara en el Metro Hostal Boutique, narró algunos de los momentos en que, si bien nadie le había vedado explícitamente la entrada a un espacio por ser mujer, le había quedado claro, que para muchos, su lugar, estaba en la casa y no en un escenario. “En los festivales se escuchan bromas machistas que normalizan la violencia contra nosotras. Casi siempre hay una o dos mujeres entre 20 hombres y a veces sólo estoy yo como mujer indígena. Se sigue pensando que las mujeres tenemos que responder a un patrón de quedarnos en casa y tener hijos, no como una decisión sino como una obligación”, dijo Sara, embajadora en Guatemala del movimiento mundial HeForShe, creado por ONU Mujeres para promover la equidad de género.
La rabia que siente ante muertes como la de Ana Delia Sotz fue la inspiración detrás de la letra de La Siguanaba, una canción que le da un giro a una leyenda popular en Guatemala, para convertir a su protagonista en un símbolo de la lucha contra la opresión patriarcal.
Una de las múltiples versiones de la leyenda, narra que La Siguanaba fue una joven hermosa, obligada a casarse con un cacique 40 años mayor que ella, a quien rechazó, y a quien él, en venganza, convirtió en monstruo. Otra versión, cuenta que La Siguanaba fue desfigurada y asesinada por un esposo alcohólico y violento. La versión kaqchikel que cuentan en el pueblo de Sara, retrata a La Siguanaba como una criatura de enormes ojos brillantes y pezuñas en vez de manos.
La iluminación azul del teatro donde se grabó el video y la suave melodía tamborileante de marimba con la que inicia la primera estrofa le dan un toque onírico a la historia:
Obligada a casarse con un tipo mayor de edad / Que creía que las mujeres se deben dominar / Y que sus cuerpos son un objeto sexual / Pero ella huyó, porque sabía que su cuerpo solo a ella / pertenecía / Nadie golpearla debía / Su vida es de ella, y nadie más.
“Escribir una canción implica acercarse a los conocimientos orales de nuestras comunidades. Le pregunté a mi mamá y a mi tía cómo habían escuchado la historia de la Siguanaba. Siempre se hablaba de ella como una mujer alta, de pechos grandes, que atrapaba a los hombres, como se suele decir. Además de la sexualización de su cuerpo, la habían obligado a casarse y entonces pensé en cómo en nuestro país sigue existiendo el matrimonio infantil, que es prácticamente una violación”, explica Sara.
Acerca de su proceso creativo, Sara asegura que siempre es diferente y que no existe un momento específico del día para sentarse a escribir. “Algo que me ha pasado mucho es que sueño con las canciones. Desde la cosmovisión creemos mucho en los mensajes que nos comparten a través de los sueños, que pueden ser legados por nuestros abuelitos u otras personas que nos ayuden a encontrar una solución o una misión en nuestras vidas. Muchas veces he soñado con mi papá cantando una canción, entonces me despierto y me levanto a grabar lo que acabo de soñar para poder tener el registro de la canción”, afirma Sara.
La Siguanaba será uno de los temas que figuren en su segundo disco, del cual se estrena hoy en Guatemala el primer adelanto, y en el cual, asegura Amparo Sánchez, el mundo conocerá a una Sara Curruchich “madura, valiente y segura”.
Pienso en nuestro encuentro, en la colonia Roma, en marzo de 2019, cuando Sara, arropada con un suéter azul pavo y una bufanda café, decía que el frío repentino que se sentía en la capital mexicana le recordaba a San Juan Comalapa. La veía risueña pero a la vez reflexiva en sus respuestas. Posteriormente, preguntaba entre quienes la conocen de cerca, cómo es ella, en verdad, fuera del escenario, cuando no hay cámaras ni grabadoras de por medio.
¿En qué se diferencia la Sara que cantó en el Zócalo de la Sara que invitó a Vincent Simon a cenar pollo asado y tortillas con toda su familia? La respuesta unánime es que no existe una Sara Curruchich artista y una Sara Curruchich en privado. No existe un personaje que asume cada vez que sube al escenario.
Cuando le planteé la pregunta a Cristian Dávila, quien siguió el auge de su carrera como reportero de Prensa Libre y actualmente funge como su encargado de comunicación, me respondió con una anécdota.
El año pasado, la conducía en coche a un evento. Sara, quien viajaba en el asiento del pasajero, le pidió repentinamente que se detuviera. Por la calle iba una joven que lloraba, visiblemente acongojada, y no quiso que siguieran su camino hasta que hubo comprobado que había familiares presentes que pudieran auxiliarla. “Sara es completamente transparente. Todo lo que proyecta en redes [sociales], y su proyecto artístico, es lo que es. Pocas personas que conozco tienen tanta coherencia”, afirma Dávila.
A Rut pareciera sorprenderle que toque el tema, ya que para ella esa coherencia “es algo tan normal que no creemos que sea algo que haya que recalcar”. “Desde pequeñas nos enseñaron que no hay que dejar de ver hacia atrás y no olvidar de donde viene uno. Mis papás eran personas sencillas que siempre decían que había que hablar desde el ejemplo. Nos enseñaron que, si llegaba un vecino a hablarnos, siempre había que tratarlo con respeto independientemente de que tuviera o no recursos, de que fuera hombre o mujer, adulto o joven”.
Chejo Enríquez, el baterista, asegura que ella ha hecho un esfuerzo consciente por seguir siendo ella misma y mantener los pies en la tierra. “En la carrera artística, la exposición se puede traducir en fama y eso tiene un efecto en el ego, se te sube a la cabeza. Sara siente que representar a su gente es un compromiso muy grande. Ella misma no se permite dejarse llevar por la grandeza, quiere mantenerse siempre fiel a sí misma y coherente con su origen”.